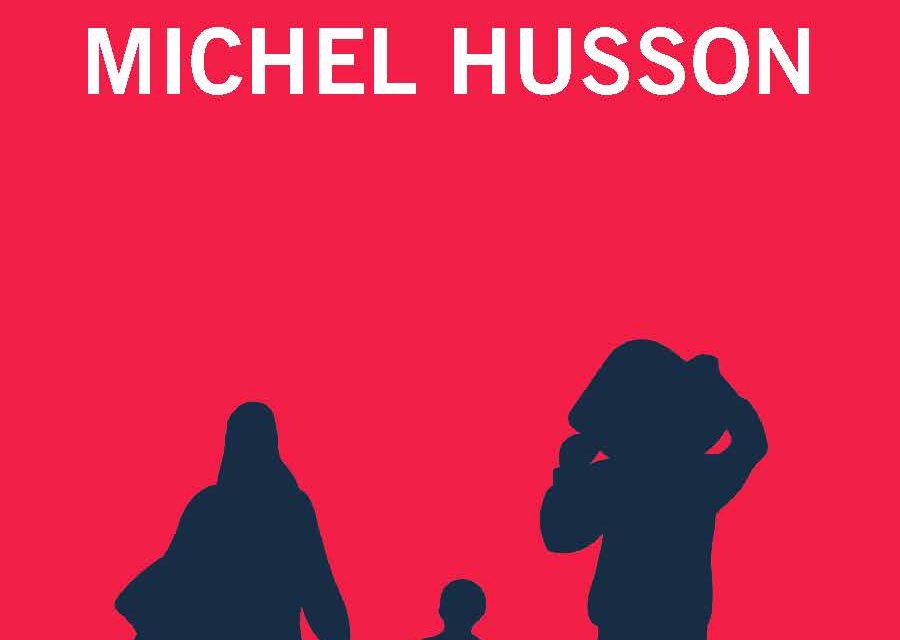Por Alain Bihr.
A continuación publicamos el posfacio de Alain Birh a la edición francesa de La estigmatización de los pobres. Eugenismo y darwinismo social de Michel Husson que no se incluyó en la edición en castellano]
Algunos de los contenidos de esta libro de Michel Husson fueron publicaron en los últimos años en la página web de À l’Encontre [y en viento sur]. En varias ocasiones dieron lugar a intercambios de opinión con Michel, en especial cuando descubrí la intención que le movía. Por ello he aceptado gustosamente redactar el posfacio a esta obra que los recoge en una versión enriquecida y los completa con otros inéditos.
¿Qué hacer con los “inútiles para el mundo”?
¿”Inútiles para el mundo”? Esta expresión, tomada por Bronislaw Geremek en un juicio que condenó a uno de ellos[1], sirve para designar a todos aquellos y aquellas que, desde el final de la Edad Media, en una Europa protocapitalista, no podían (y a menudo tampoco querían) vivir de su trabajo, sobre todo cuando éste se prestaba a su explotación. Todavía marginados, aunque ya perseguidos de muchas maneras para que aceptasen entrar en la trampa del trabajo asalariado[2], vieron aumentar brutalmente sus filas con la revolución industrial, que remataba la formación de las relaciones capitalistas de producción, para no desaparecer desde entonces del paisaje social.
El espectro del pauperismo
Esta revolución vino acompañada de un continuo éxodo rural y del hacinamiento en cuchitriles urbanos de un populacho que vivía en condiciones que aunaban todos los grados de la indigencia. Una parte estaba reducida a la mendicidad y al vagabundeo, sufriendo todo tipo de represión. Para quienes eran asalariados, su destino combinaba la irregularidad en el empleo, los bajos salarios, la prolongación desmesurada de la jornada de trabajo, el descenso al infierno industrial de mujeres y niños, a veces desde los tres o cuatro años de edad, un incremento espantoso de la mortalidad infantil, etc. Martirologio conocido del naciente proletariado industrial, cuyo espectáculo provocó el estupor, mezclado a veces con asco, piedad, inquietud y hasta espanto, en las filas de los intelectuales, políticos e incluso en la burguesía.
Para esa gente, este espectáculo era ante todo desconcertante. La revolución industrial, que la Ilustración tardía y el naciente liberalismo habían saludado como el anuncio de la próxima realización de una nueva Edad de Oro, se saldaba, tan sólo unos pocos años más tarde, con una catástrofe social de gran amplitud. No sólo no había acabado con la miseria popular, sino que parecía extenderse y agravarse. Esta catástrofe aparecía como una especie de desmentido práctico y mordaz al optimismo satisfecho de la jovencísima ideología del progreso.
Además, este espectáculo sorprendió a sus contemporáneos por su carácter inédito. Comprendieron muy pronto que se trataba de un fenómeno completamente nuevo, original, no la simple prolongación o amplificación de la pobreza y la miseria tradicionales que había sido el destino común de la mayor parte de las clases populares en las sociedades preindustriales. Por ello, se recurrió a un neologismo para designarlo: pauperismo [situación persistente de la pobreza], formado a partir de la raíz latina pauper (pobre, indigente). El término apareció en Inglaterra, cuna de la revolución industrial, en los años 1800, para difundirse por el continente a lo largo de las siguientes décadas. Se multiplicaron entonces las encuestas, estudios y memorias, preocupadas todas en comprender las razones y proponer algunos medios para remediarlo[3].
Estos escritos subrayaron en su mayor parte la originalidad del contexto en que aparece el pauperismo. Porque ya no se trataba, como en las sociedades preindustriales, de una pobreza debida a la insuficiencia global de recursos materiales, que debe reservar para los grupos dominantes no ya sólo el lujo, sino incluso una parte de lo necesario para vivir. Al contrario, el pauperismo se desarrollaba en un contexto de crecimiento de la riqueza general de la sociedad, precisamente, bajo el efecto de la revolución industrial. Porque, al menos desde ese punto de vista, ésta mantenía sus promesas. Pero ¿cómo entender que la barbarie del pauperismo pueda acompañar a los progresos de la civilización industrial; peor aún, que la primera se agrave al ritmo que progresa la segunda, como si la civilización industrial exigiera esta barbarie para desarrollarse?
También destacaban la originalidad de algunos rasgos del pauperismo. No sólo describían el carácter espantoso de las condiciones materiales de existencia propias del pauperismo (hacinamiento en chamizos, ausencia de higiene, malnutrición crónica, enfermedad y mortalidad elevadas), sino también, y sobre todo, el estado de degradación moral correspondiente: promiscuidad sexual, prostitución de las mujeres, negligencia hacia los niños, alcoholismo, clima de violencia, etc. El pauperismo no sólo generaba nueva gente pobre, sino también nuevas personas bárbaras, hombres y mujeres en quienes todas las conquistas de la civilización parecían estar perdidas. Se trataba de una mirada no desprovista de cierta forma de racismo de clase, pero que dice mucho sobre el espanto de quienes contemplaban el espectáculo de una realidad que, por momentos, superaba su comprensión.
Los partidarios del Antiguo Régimen, nostálgicos del orden feudal, se complacían en insistir en que el drama de estas nuevas personas pobres era estar abandonadas de todo y de todos, no poder contar ya con nada ni con nadie para socorrerles. Dicho de otra manera, recalcaban la ausencia de esas prácticas tradicionales de asistencia y de solidaridad propias de las sociedades precapitalistas, a base de lazos de parentesco, vecindad o profesión, que eran el reverso de las dependencias personales y comunitarias en que estaban atrapados las personas.
Entre los economistas, se distinguió, sobre todo, Thomas Malthus, que achacaba la responsabilidad de la situación a la demografía e, in fine, a la incuria de los pobres. Fue uno de los primeros que, desde el siglo XIX a nuestros días, exoneró al sistema económico de toda responsabilidad en el pauperismo.
En fin, para algunos de sus observadores, el pauperismo era aún más espantoso por llevar consigo la amenaza de destrucción del orden económico y social que lo generaba. Amenaza que para estos contemporáneos tenía dos caras. De forma inmediata, y a pesar del crecimiento de la población, la no reproducción de la fuerza de trabajo, sobre todo a causa de la espantosa mortalidad infantil, que castigaba entonces a las poblaciones proletarias, y también por el aumento del número de personas tullidas, enfermas, inválidas o no aptas para el servicio militar ni para soportar las cadencias del trabajo industrial. Fuerza de trabajo que la revolución industrial necesitaba de forma vital para poder proseguir. Riesgo limitado en tanto pudiera contar con su renovación, que la encontraba en la mano de obra excedentaria del campo, lo que no dejó de hacer a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX. Pero esta fuente se agotaba progresivamente y, por consiguiente, el riesgo debía ser tomado en cuenta.
En todo caso, el riesgo era suficiente para que, a pesar de la oposición que encontraría en el seno mismo de la burguesía, las autoridades políticas se pusieran a tomar medidas para restringir el empleo de los niños en la industria. Fue la Factory Act británica de 1834, pronto seguida en Francia por la Ley relativa al trabajo de los niños empleados en las manufacturas, fábricas y talleres, del 22 de marzo de 1841, que prohibía, en particular, el empleo de niños por menores de ocho años y limitaba la jornada de trabajo a ocho horas para quienes contaban entre ocho y doce años. Esta ley se aprobó tras la encuesta del doctor Villermé, en Mulhouse, entonces uno de los mayores centros textiles europeos: calculó que la esperanza de vida allí era de ¡tres años y medio! Una muestra de la terrible tasa de mortalidad infantil que reinaba en los medios obreros.
Por otra parte, estaba la amenaza de la anomia con su cortejo de criminalidad potencial o real. En los años 1830, en esos mismos medios acomodados y biempensantes, se extendió la famosa frase “clases laboriosas, clases peligrosas”, como mostró Louis Chevalier en un célebre estudio sobre el pueblo parisino de la primera mitad del siglo XIX[4]. Frase engañosa de hecho, porque enmascara que por culpa de no poder ser laboriosas (de no poderse ganar la vida trabajando) esas clases amenazaban convertirse en peligrosas. No sólo de caer en la delincuencia y la criminalidad, sino incluso de rebelarse, amotinarse o incluso lanzarse a la aventura revolucionaria[5]. Tanto más cuando desde finales de los años 1830 y comienzos de los 1840, se extendieron por los suburbios ideas subversivas que hablaban de la República social, de la revolución social e, incluso, de socialismo. El espectro del pauperismo precedió al de su hermano gemelo, el comunismo, otro fruto amargo de la revolución industrial para la burguesía.
El hecho primordial: la expropiación de los productores
El asombro y el espanto de los contemporáneos ante la aparición del pauperismo se explican en parte por su incapacidad para comprender su naturaleza exacta y, aún más, para explicar su desarrollo. Esta explicación sólo se producirá algunas décadas más tarde, con la aparición del primer libro de El Capital (1867)[6].
La referencia a esta obra puede sugerir que el pauperismo se referiría sobre todo a la explotación de que son víctimas las y los trabajadores asalariados que operan en el marco de la relación capitalista de producción, pero esta mención quedaría corta. Porque en el marco de esta relación, como se explica en El Capital, el capital se apropia de la fuerza de trabajo como una mercancía y, de esta manera, se intercambia en principio por su valor medido, como cualquier otra mercancía, por la cantidad de trabajo social necesario para su reproducción. Lo que, en principio, implica que el salario debe bastar para el mantenimiento del trabajador o trabajadora y de los suyos, de manera que asegure la reproducción de la fuerza de trabajo, necesaria para la continuidad del proceso capitalista de producción.
Además, Marx señala explícitamente que, en tanto que mercancía, la fuerza de trabajo se singulariza por el hecho de que su valor encierra “un elemento histórico y moral” en el sentido de que “el volumen de las necesidades llamadas imprescindibles, así como la índole de su satisfacción, es un producto histórico, y depende por tanto en gran parte del nivel cultural de un país” (T. I, vol. I, p. 208): su valor está por tanto en función de una norma de consumo que determina lo que es considerado necesario para su reproducción, norma que varía con el grado de civilización alcanzado por la sociedad. Por último, se añade un elemento político: la fuerza es trabajo es ese tipo particular de mercancía que lucha de forma permanente no sólo contra su desvalorización (la restricción cuantitativa y cualitativa de esta norma de consumo), sino para su valorización (la ampliación y mejora de esta misma norma). La explotación de la fuerza de trabajo bajo el régimen del trabajo asalariado no es, por tanto, ni necesaria ni universalmente, sinónimo de pauperismo.
Cuando El Capital explica la naturaleza y las razones de este último, destaca, para empezar, la originalidad básica del capital como relación de producción, es decir, el hecho de basarse en la expropiación de las y los productores. Porque para ser llevados (obligados) a vender su fuerza de trabajo, es necesario que no tengan otra cosa que vender: ni su trabajo (en forma de servicio) ni el producto de su trabajo (en forma de bien), porque están desprovisto de cualquier medio de producción propio. Ésta es la lección implícita que atraviesa el primer libro de El Capital y que Marx explicita en su última sección: el secreto de la acumulación primitiva del capital es… que nunca hubo una acumulación primitiva, sino sólo una expropiación primitiva, que puso a disposición de quienes poseían el dinero y los medios de producción lo que les faltaba para darles valor (valorizarlos) en forma de capital, a saber, precisamente, una fuerza de trabajo que explotar.
Esta situación de expropiación coloca de forma permanente a quien es víctima de ella en posición precaria, en todos los sentidos de la palabra[7]. Su suerte socioeconómica dependerá en delante de quien querrá y podrá emplearla, fundamentalmente para fines que le son extraños (la valorización y la acumulación de su capital) y en las condiciones adecuadas para realizar estos fines. Es decir, esta situación está estructuralmente caracterizada por un fuerte coeficiente de inestabilidad y de inseguridad: quien hoy se beneficia de un empleo estable puede encontrarse mañana empleado de forma intermitente o, incluso, no estar empleado en absoluto, y a la inversa. Dicho de otra manera, el trabajador o trabajadora asalariada está necesariamente confrontada a la amenaza del subempleo o del paro. Y esta situación no depende sólo de la (buena o mala) voluntad de quien le emplea (el capitalista), sino de un conjunto de factores que, a fin de cuentas, nadie domina: la competencia entre los empleadores, que necesariamente arruina a algunos de ellos, la evolución general de los negocios que presenta un carácter cíclico, las crisis sectoriales o generales, coyunturales o estructurales, las calamidades naturales (malas estaciones, epidemias) o políticas (guerras), etc.
Los excedentarios… que nunca son demasiados
Pero, sobre todo, el pauperismo es el fruto amargo, aunque inevitable como veremos, de lo que Marx llamaba “la ley general de la acumulación capitalista”, cuya exposición ocupa todo el capítulo XXIII del primer libro de El Capital. Su reto fue demostrar, en contra de Malthus, que existe una ley de población propia del modo capitalista de producción que se singulariza precisamente por la formación de lo que Marx llamaba una sobrepoblación relativa.
Con este concepto, Marx pretendía dar cuenta de un fenómeno socioeconómico muy particular, propio de las relaciones de producción capitalistas, que las diferencia radicalmente de las relaciones de producción precedentes y que es un efecto directo de la acumulación del capital. Una parte de la población activa (en el sentido económico habitual del término) y, más en general, una parte de la población con capacidad de trabajar, se encuentra excluida del empleo; por tanto, abocada al paro y a la inactividad, incluso colocada en situación de exclusión socioeconómica. Como si esa población fuese excedentaria (el término fue utilizado en muchas ocasiones por Marx en ese capítulo), como si estuviera en exceso, en excedente, como si la sociedad pudiera privarse de ella. Eso es lo que designa directamente el término de sobrepoblación utilizado por Marx.
Pero este excedente de población no es absoluto. Al contrario de las tesis de Malthus, no se trata de un exceso de población en relación a las riquezas producidas o a la capacidad de la población para producir riquezas o, incluso, a las necesidades de la producción, a las necesidades a satisfacer. Marx no dejaba de insistir en que la producción capitalista no tiene como primer objetivo la satisfacción de las necesidades sociales existentes, aún menos emplear la mano de obra disponible para aligerar la tarea de cada cual (trabajar todos para trabajar menos). Su objetivo propio, y de hecho el único, es la valorización del capital, el aumento del valor-capital comprometido en la producción por medio de la formación de plusvalía y la acumulación, por capitalización, de esta plusvalía. Y sólo en función de las necesidades y de las posibilidades de esta revalorización y de esta acumulación, la población activa o, más en general, la que está en capacidad de trabajar, será empleada por el capital. Si hay exceso de población, se trata sólo de un exceso relativo al nivel de empleo tal como está determinado por las necesidades y las posibilidades de la valorización y de la acumulación de capital. Por eso hablaba Marx de sobrepoblación relativa: esta población sólo es relativamente excedentaria a las exigencias y a las oportunidades de la acumulación capitalista.
Pero los efectos de esta última sobre el volumen de la población activa empleada son contradictorios. Por una parte, toda acumulación de capital se traduce en creación de empleo, por tanto, en un aumento absoluto de esta población. Pero, por otra parte, la acumulación del capital no es un proceso puramente extensivo, no se traduce en una simple ampliación de la escala de la producción. Va acompañada regularmente de un crecimiento de la productividad del trabajo que implica una economía de trabajo en relación a la escala de la producción. Y como el capital tiende simultáneamente a acrecentar la duración y la intensidad del trabajo (tendencia que sólo está frenada por la resistencia y la lucha de las y los trabajadores), en un contexto capitalista, la economía de trabajo que representa el aumento de la productividad se traduce necesariamente en una economía de trabajadoras y trabajadores: en una ocupación menor en relación al volumen del capital que lo emplea y, por consiguiente, al volumen de la producción. Dicho de otra manera, si bajo el efecto de la acumulación del capital la población activa empleada tiende a crecer, nunca crece en proporción directa a esta acumulación.
Por consiguiente, la acumulación del capital produce dos efectos contrarios en cuanto al volumen de la población activa empleada: su aumento absoluto y su disminución relativa. Y Marx mostró que aunque globalmente y a largo plazo la primera tiende siempre a triunfar sobre la segunda, no por ello sufre menos su efecto, aunque la tasa y el ritmo de aumento absoluto de la población activa no dejan de disminuir. Así, llega necesariamente un momento en que la tasa de crecimiento de la demanda de trabajo (nuevas fuerzas de trabajo) se vuelve inferior a la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, tal como resulta de los movimientos demográficos y sociológicos (natalidad, mortalidad, movimientos migratorios, comportamientos de actividad, etc.). Y de esta manera, la acumulación del capital, con sus efectos contrarios, termina por producir una sobrepoblación relativa de trabajadores y trabajadoras libres, es decir de quienes tienen como única propiedad su fuerza de trabajo y que sólo pueden contar con la venta de esta fuerza para poder vivir (procurarse los recursos monetarios indispensables para la satisfacción de sus necesidades vitales en el marco de una economía mercantil)[8].
Sin embargo, la existencia de dicha sobrepoblación relativa, por aberrante que parezca, no es en absoluto una anomalía en el seno del modo de producción capitalista. De hecho, cumple dos funciones fundamentales para la acumulación del capital. Por una parte, constituye lo que Marx denomina, con una expresión muy gráfica, el “ejército industrial de reserva” del capital: una reserva de mano de obra que el capital emplea o despide, inflando o disinflando el “ejército industrial en actividad”, es decir la mano de obra asalariada empleada, a merced de las diferentes fases del proceso de acumulación, sucediéndose fases de crecimiento lento y fases de crecimiento más sostenido, que conduce con frecuencia a desbocamientos que desembocan regularmente en crisis de sobreproducción, que sólo pueden resolverse con brutales contracciones, antes de que la acumulación vuelva tímidamente a recorrer el mismo ciclo. Así pues, se suceden fases durante las cuales el capital emplea poco, después mucho e, incluso, crea situaciones de sobreempleo antes de despedir masivamente, para iniciar más tarde un ciclo parecido sobre bases renovadas, deshinchando e hinchando alternativamente las filas de la sobrepoblación relativa. La existencia de esta última asegura al proceso de acumulación del capital toda la flexibilidad que exige la irregularidad de su propia marcha. Dicho de otra manera, la existencia de una sobrepoblación relativa no es sólo un resultado del proceso de acumulación del capital, es también una condición.
Por otra parte, las personas excedentarias entran directamente en competencia unas con otras a la hora de ser empleadas como asalariadas, ejerciendo así una presión a la baja sobre sus exigencias en cuanto a sus condiciones de empleo, de trabajo y de remuneración, a la vez que amenazan de forma permanente a las personas asalariadas empleadas con reemplazarlas por ser menos exigentes que ellas, en condiciones iguales de cualificación y competencia. De manera que el ejército industrial de reserva conduce a disciplinar al ejército industrial en actividad: le fuerza a aceptar las condiciones que el capital le impone.
En definitiva, cada una de estas dos partes, la empleada y la desempleada, de la clase de trabajadores y trabajadoras libres, así dividida y globalmente debilitada, hace la desgracia de la otra: la parte empleada porque, por el aumento de la productividad, pero también de la intensidad e incluso de la duración de su trabajo, crea las condiciones que permiten al capital prescindir de los servicios productivos de la otra parte, condenándola al paro y a la inactividad; la parte desempleada porque, por su concurrencia y su amenaza permanentes, fuerza a la parte ocupada a aceptar las condiciones de explotación que le impone el capital. Así se comprende que los excedentarios nunca sea demasiados desde el punto de vista del capital.
Marx completaba su exposición con un análisis de la composición de la sobrepoblación relativa. Distinguía cuatro capas o categorías, que dibujan un degradado de posiciones que van de la menor a la mayor precariedad en la relación salarial y, por consiguiente, de la menor a la mayor distancia respecto del empleo asalariado. Es tanto como decir que, de una a otra, se hunde también en la pobreza hasta alcanzar los últimos grados de la indigencia.
- La sobrepoblación fluctuante, así denominada porque se compone de trabajadores y trabajadoras que se transitan constantemente entre el empleo y el paro, aunque predominando el empleo sobre el paro. Constituye por tanto la parte del ejército industrial de reserva enrolado de manera regular pero discontinua. Esto corresponde hoy a la situación de las y los asalariados que encadenan contratos de duración determinado o misiones de interino, entrecortados unos y otros por períodos más o menos breves de paro.
- La sobrepoblación latente constituye la mayor parte del ejército industrial de reserva, empleable inmediatamente por el capital y desde el momento en que lo necesita; por ejemplo, desde que la acumulación vuelve a ponerse en marcha y el ciclo económico se reanuda. Hoy día se trata de la mayor parte de las personas paradas en espera de empleo e inmediatamente empleables.
- La sobrepoblación estancada se sitúa en los márgenes exteriores del ejército industrial de reserva. Se compone de trabajadores y trabajadoras con muy pocas oportunidades de ser enrolados por el capital, ya sea por el hecho de su desmonetización (sus cualificaciones corresponden a sectores o ramas en declive o a puestos suprimidos por las transformaciones en curso de los procesos de trabajo), o por su escasa cualificación. Cuando son empleadas, lo son en los empleos menos cualificados y peor pagados. Son por tanto trabajadoras y trabajadores que suelen estar instalados duraderamente en el paro y la inactividad (en el sentido actual de estos términos).
- Por último, en la esfera más baja, figura el pauperismo, que reúne a personas empleables en última instancia, las pobres asistidas y su descendencia; todos aquellas personas que ocupan lo que Marx denominaba el “hospicio de inválidos del ejército obrero activo” (T.1, v.3, p. 802) (personas mutiladas, enfermas crónicas, accidentadas del trabajo, viudas, ancianas), en fin, el Lumpenproletariado compuesto de mendigos, vagabundos, prostitutas y truhanes, cuyas filas acogen regularmente a miembros de los otros grupos. Se distinguen de las otras categorías que componen la sobrepoblación relativa por su condición de asistidos: deben su supervivencia a la caridad, privada o pública, al no poder obtener ningún recurso monetario de una ocupación económica regular, al menos lícita. Eso significa también que sufrirán todo el rigor de la represión de que es víctima el pauperismo, como veremos.
Sobre esta base, Marx concluyó el capítulo sobre la “Ley general de la acumulación capitalista”:
Esta ley produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación del capital. La acumulación de riqueza en un polo es al popio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto, esto es, donde se halla la clase que produce su propio producto como capital (T.1, v.3, p. 805).
En definitiva, en el régimen capitalista, la pobreza y la miseria no resultan de una insuficiencia de la riqueza social o de los medios para producirla, sino todo lo contrario, de la acumulación misma de la riqueza y de los medios para producirla, porque toman una forma capitalista, la forma de valor que no tiene otro objetivo que su propia valorización y su crecimiento indefinido. Así se explica lo que apareció en las primeras décadas del siglo XIX, ante los ojos pasmados y espantados de sus contemporáneos, como una absurda paradoja: el continuo inflamiento de las filas de los pobres en el seno de una sociedad cada vez más rica. Apenas es necesario añadir que hoy día, un par de siglos más tarde, ocurre lo mismo.
Retrato del economista como perro guardián del capital
Conviene restituir el contexto histórico y el trasfondo teórico del fenómeno del que nos habla Michel Husson en esta obra para comprender plenamente el tema. Contexto y trasfondo perfectamente conocidos por su parte e implícitos en el conjunto de su trabajo. Porque las personas pobres de quienes nos habla aquí son de hecho quienes forman parte de esta sobrepoblación relativa que acabamos de descubrir. Es lo que nos indica de entrada:
Nuestra intención es mostrar aquí, aún al riesgo de anacronismo, que existe una continuidad entre los fundadores de la economía política y los abogados contemporáneos del capitalismo; o, más en concreto, que las teorías contemporáneas del paro no hacen sino reformular las posiciones de antaño hacia los pobres. Las personas excedentarias, empleando esta categoría que se encuentra en la obra de Marx y que ha sido utilizada en tiempos más cercanos por Robert Castel, fueron designadas como pobres antes de que se inventara la noción de paro (p. 19).
Esta continuidad, que le gusta destacar a lo largo de su obra, se explica doblemente. Por una parte, por el carácter estructural de la sobrepoblación relativa en el seno de la economía y de la sociedad capitalistas, cuyas razones ya conocemos. Por otra parte, por la naturaleza apologética de la actitud de la gran mayoría de los economistas, de todas las tendencias y escuelas, tanto de ayer como de hoy, respecto a este fenómeno. Queremos decir que esos economistas se han comportado y continúan haciéndolo, tanto en esta materia como en tantas otras, como perfectos turiferarios del capitalismo, como lo muestra Michel Husson en la primera parte de su obra.
Esto se traduce, en primer lugar, en la estigmatización de esas personas, haciéndoles recaer la única, o al menos la principal, responsabilidad de su situación, exonerando con ello a las relaciones capitalistas de producción y a la lógica implacable que rige su reproducción; y, al mismo tiempo, exonerándose de cualquier comprensión de estas últimas.
El punto común de todas estas posiciones es hacer recaer sobre las personas pobres (y paradas) la responsabilidad de su suerte, negando toda determinación económica y social (p. 83).
Sin duda, gracias a la laicización de la sociedad, las y los economistas ya no se atreven a evocar hoy ningún castigo divino, cosa que los fundadores y pioneros de su disciplina no dejaron de hacer hace dos siglos. Pero se sigue utilizando siempre la misma cantinela que sigue apuntando a algún defecto de orden moral, que hace que las personas pobres sólo puedan culparse a sí mismas: no se les puede emplear por falta o insuficiencia de formación, resultado de una preparación escolar deficiente o de una inadecuación de su orientación profesional; no hacen (o no suficientemente) esfuerzos para (re)encontrar un empleo; no se preocupan de sí mismas ni de su capital humano; son miopes, no anticipan el futuro, viven el día a día, gastan sin mirar; multiplican su descendencia; se abandonan al vicio (la pereza, la indolencia, la comida basura, el alcoholismo, la toxicomanía); etc. En una palabra, son loosers, incapaces de hacerse cargo y moverse para afrontar la competencia y [adaptarse a] los cambios, sin los cuales no podría haber progreso. Y esta culpabilización de las personas pobres se suele duplicar con un discurso que les insta a resignarse a su suerte, de todas maneras ineluctable, o, en el mejor de los casos, exhortándoles a enmendarse, haciendo virtuosa su pobreza.
Michel Husson nos ha (re)descubierto la dimensión moralizadora de la economía política que, sin embargo, se enorgullece de ser, o de querer ser, una ciencia dura, objetiva, exenta de toda ideología. Dimensiones que Marx ya había puesto en evidencia, un leitmotiv de su crítica de la economía política, sobre todo cuando se metía con sus dos cabezas de turco favoritas, Jeremy Bentham y Thomas Malthus. Michel Husson no deja de recordar “este odio a la moral disfrazada de ciencia para justificar la vergüenza de la miseria de las masas y de la decadencia humana, que Maximilien Rubel atribuía a Marx”.
Pero la moral pocas veces camina sin una dosis de hipocresía y de cinismo; por tanto, de inmoralidad. Y la que practican las y los economistas e intentan inculcar a las personas pobres no es una excepción a la regla, con la que además prolongan su postura apologética. Y es que, por más que ataquen de mil maneras a las personas pobres, no se felicitan menos de su existencia. A falta de poder explicar cómo una sociedad que acumula medios de producción y produce sin cesar más riqueza, acumula también un número creciente de personas desamparadas, no sólo de cualquier riqueza, sino siquiera de lo estrictamente necesario, las y los economistas hacen valer que su existencia es un mal necesario del que hay que hacer un buen uso económico. Ese es otro leitmotiv de la economía política, insistir en que las personas pobres son necesarias para la producción de la riqueza, que se les emplea productivamente en la agricultura, la industria, el comercio o los servicios o improductivamente (en sentido capitalista) en el ámbito doméstico. Michel Husson nos muestra que las y los economistas no hacen sino repetir el tema de Bernard Mandeville en su Fábula de las Abejas:
En una nación libre en la que no se permite la esclavitud [¡define perfectamente a la sociedad capitalista!], la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos; porque además de ser estos el inefalbe vivero del ejército y de la marina, sin ellos no podrían existir los placeres, y los productos de todos los demás países serían desconocidos (p. 34).
Arthur Young dirá lo mismo: “Todo el mundo, salvo un idiota, sabe que las clases inferiores deben ser mantenidas en la pobreza, si no nunca serán industriosas”. Como Joseph Townsend: “sólo el hambre puede estimularlos y empujarlos a trabajar, ya que no es sólo una presión dulce, silenciosa, pero incesante; es también el motivo más natural de la industria y del trabajo, la que incita a los mayores esfuerzos”.
En suma, por una parte, los economistas nos explican que la pobreza es inevitable, que es imposible erradicarla, puesto que tiene que ver ante todo con la naturaleza deficiente de los pobres; y, por otra, que las personas pobres son muy útiles como reserva de mano de obra, fuerza de trabajo potencial, cuyo empleo (aunque sólo sea intermitente) es necesario para el bienestar de la sociedad y, ante todo, de quienes la dominan. Para concluir su apología de lo existente, sólo queda formular recomendaciones sobre el arte y la manera de gestionar la pobreza encuadrando a las personas pobres. Lo que no han dejado de hacer.
Esta gestión comprende tres aspectos. Sin duda, en cierta medida hay que asistir a la gente pobre, para evitarle hundirse en la miseria, el desamparo total y su fatal salida. Pero no a toda, ni demasiado. Es importante seleccionar entre la verdadera y la falsa (entendámonos: la gente indigente, incapaz de vivir de su trabajo, y la que sólo aparenta estarlo, aunque es perfectamente capaz de trabajar), así como entre la buena y a mala (entendámonos: la de buena voluntad, que se esfuerzan por salir de su condición -aunque su esfuerzo sea vano- al contrario de la que se complace en ella). Será una de las principales preocupaciones de todos los mecanismos de asistencia a la gente pobre, desde las poor laws inglesas que se remontan al siglo XVI hasta nuestros días, como se verá siguiendo a Michel Husson. Además, importa que esta asistencia no sea demasiado generosa, con lo que se correría el riesgo de incitar a la gente pobre a quedarse en su condición, disuadiéndola de acudir al mercado de trabajo para activar la concurrencia y la amenaza que el ejército industrial de reserva debe constituir para el ejército industrial en actividad. En definitiva, “la situación de conjunto del asistido no deberá ser -ni aparecer- tan envidiable como la de un trabajador independiente de la clase más baja”; esta preocupación del Relief of the Poor Act de 1782 se encuentra hoy en la idea propagada por economistas y políticos de que una asistencia demasiado generosa para la gente pobre (por ejemplo, mínimos sociales demasiado próximos al salario mínimo) puede engendrar trampas de pobreza y multiplicar las (falsas y malas) personas pobres que viven de esta asistencia. Es curioso que las y los mismos ideólogos no se preocupen tanto por las trampas de riqueza que constituyen las políticas de exoneraciones fiscales de las que se benefician las altas rentas y los grandes patrimonios, por no hablar de los paraísos fiscales tan complacientemente mantenidos…
De hecho, reducida en su alcance y nivel, la asistencia debida sólo a las verdaderas y buenas personas pobres debe ceder el lugar, en el caso de las falsas y malas, que son la mayoría, a la obligación de trabajar. Éste era ya el sentido de las workhouses, integradas en las poor laws, instituciones totales [lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente] destinadas no tanto a poner directamente a trabajar a la gente pobre como a incitarla, dado el terror que inspiraban, a aceptar cualquier empleo para escapar de ellas. Su correspondencia contemporánea son las políticas de workfare que practican el conjunto de Estados centrales y que tienen como efecto poner a disposición de las empresas y de los hogares acomodados y afortunados una fuerza de trabajo particularmente flexible, excluida del derecho laboral y muy mal pagada[9]. Lo que no deja de ser otra manera de hacer pagar a las y los parados el hecho de estar en el paro, señalándoles al mismo tiempo la vergüenza de su condición.
Por último, además de asistir y obligar, convendrá también vigilar a la gente pobre. Vigilarla de un modo policial, sin duda, para prevenir y reprimir cualquier desviación y más aún cualquier veleidad de revuelta; y también, más insidiosamente, de un modo paternalista, ejercido ayer por la dama benefactora y hoy por la asistente social o la oficina de empleo; sin omitir el modo científico de las encuestas, las estadísticas… y del o la economista o socióloga. Porque para gestionar mejor a la gente pobre hay que conocer el menor detalle: censarle, definirle, clasificarle, comprenderle, conocer casi hasta el último euro de las diferentes partidas de su presupuesto, etc. Y de hecho la literatura económica y sociológica sobre la pobreza llena bibliotecas enteras, contrastando aún más furiosamente con las estanterías semivacías en las que se alinean los pocos estudios disponibles sobre la riqueza de los ricos[10].
En definitiva, esta vigilancia inquieta y puntillosa expresa un “temor fundamental hacia las clases inferiores, insinuando siempre en su estigmatización”. Michel Husson nos recuerda aquí la famosa frase “clases laboriosas, clases peligrosas”. Este temor es parte integrante de un verdadero racismo de clase que, como todo racismo, mezcla desprecio radical (¡malditos pobres!), ausencia total de compasión (los pasajes dedicados a la actitud de Charles Trevelyan y secuaces ante la hambruna que asoló Irlanda entre 1845 y 1850 son alucinantes, cf. todo el capítulo 3) y, finalmente, animalización y patologización de la pobreza y de la gente pobre, presentada como degenerada, subhumana, cuasi animal e incluso animal sin más (cf. la comparación de las y los irlandeses con chimpancés).
En definitiva, el retrato poco halagador que Michel Husson presenta de las y los economistas en su relación con la pobreza, destacando sobre todo su inclinación al despotismo, sólo sorprenderá a quienes ignoran que toda la economía política se reduce finalmente al proyecto de imponer la ley del mercado (entendámonos: las leyes de la producción capitalista) como legislación suprema de la sociedad, en todas sus componentes, incluso, y sobre todo, quienes estas leyes están destinadas a aplastar, presentándolas como leyes naturales (o sobrenaturales, cuando se suponen ser obra de la Providencia). Lo recordaba Marx en este pasaje citado por Michel Husson:
Todo el misterio de la economía política moderna se desvela ante nuestros ojos. Consiste simplemente en transformar las relaciones sociales transitorias pertenecientes a una época determinada de la historia y correspondientes a un estado dado de la producción material, en leyes eternas, generales e inmutables, en leyes naturales, como las llaman (p. 152).
De la economía política al darwinismo social
La estigmatización de la gente pobre, que es como un hilo rojo que atraviesa la historia de la economía política, tiene también otra cara, mucho más sombría, sugerida por los contenidos anteriores, a la que Michel Husson dedica lo esencial de su trabajo. Aunque es una cara que desborda la economía política y en cierta medida se opone a ella.
Esta cara se deja adivinar cuando se elabora, como ha hecho Herbert J. Gans, el inventario de términos estigmatizantes con que las y los economistas han designado a la gente pobre no meritoria, lo que yo he denominao la falsa y la mala gente pobre: “miserables (paupers); degenerados; clases sin esperanza (hopeless classes); inútiles (ne’er-do-wells); hez (dregs); residuo; retrasados mentales; embrutecidos (morons); fracasados escolares; culturalmente desfavorecidos”. Esta “hez” o este “residuo” de la humanidad, estos “desechos humanos” en suma, que las y los economistas se proponen cínicamente utilizar “reciclándoles” en los circuitos de la producción capitalista, otros pueden ser tentados a eliminarlos, de una manera u otra, al considerarlos inutilizables: radicalmente “inútiles para el mundo” capitalista, en suma. Así se expresaba por ejemplo Otto Georg Ammon que, aun no siendo economista, no dejaba de referirse a los mecanismos económicos para precisar sus palabras:
Se sabe desde hace tiempo que los progresos técnicos suelen llevar a una sobreproducción de mercancías con un aumento simultáneo del número de la gente sin trabajo. No se trata de un ejército de reserva de la industria que en caso de necesidad se recupera en su totalidad o en parte: en su mayoría, constituyen más bien un residuo inutilizable y condenado a morir (p. 229).
La economía política cede el sitio aquí al darwinismo social, al que, como veremos, allanó el camino de diversas maneras. Aunque pueda ser discutible[11], el darwinismo social encuentra su inspiración, en primer lugar, en la obra de Charles Darwin. Es conocida la tesis central expuesta en la primera de sus obras maestras, El Origen de las especies (1859): la presión concurrencial entre los individuos por el acceso a los recursos vitales –la famosa struggle for life– está en el principio de este origen, favoreciendo la supervivencia y, por tanto, la descendencia de los más aptos para hacer frente a las restricciones del medio, modificando al cabo de las generaciones las cualidades medias de una especie dada, hasta dar nacimiento, si procede, a una nueva especie. Una tesis que, a pesar de la feroz oposición que suscitó por parte de quienes defendían las tesis creacionistas adheridas a la Biblia, se impuso rápidamente entre los paleontólogos, recibiendo, además, décadas más tarde, el refuerzo de los trabajos pioneros de Gregor Mendel en materia genética. Y ello, a pesar de la advertencia lanzada por el naturalista y anarquista ruso Piotr Kropotkin señalando en El apoyo mutuo (1902) la existencia en el principio de la evolución de las especies, sobre todo entre los mamíferos, de un factor contrario a la concurrencia individual, subrayando así la unilateralidad de la tesis darwiniana, aunque corregida en parte (pero sólo en parte) por el propio Darwin en su segunda obra maestra, El Origen del hombre y la selección sexual (1871).
Sobre esta base, el darwinismo social se puede definir como la aplicación a la especie humana de la teoría darwinista. Aunque sólo opera por medio de una reducción y una extrapolación; dos elementos eminentemente discutibles. Por una parte, el darwinismo social tiende a reducir la historia humana a la evolución de las especies vivas, asimilando la concurrencia económica o la lucha política a la presión selectiva. El darwinismo social invierte en un sentido el criterio de Darwin: mientras que la generalidad y la necesidad de la concurrencia interindividual como principio de la dinámica capitalista le sirvieron de paradigma en su explicación de la evolución de las especies, el darwinismo social por su parte ve en esta concurrencia una simple prolongación del struggle for life que anima a la materia viva en general. Ignora así la diferencia esencial que separa la historia humana de la evolución biológica, ya mencionada por algunos pensadores de la Ilustración (Kant y Rousseau sobre todo), que por su parte Marx y Engels no dejaron de destacar, y otros después que ellos: mientras los vegetales y animales se contentan con sufrir ciegamente su evolución, sin poder modificarla en nada, los seres humanos producen su historia, por medio de su trabajo, de sus luchas, de sus instituciones e ideas, y la dirigen en cirta medida, aun cuando hasta ahora se les ha escapado en gran parte.
Esta reducción se duplica con una extrapolación de la teoría de la evolución de las especies a los grupos humanos, al menos a grupos humanos que se suponen presentan una identidad común o una homogeneidad biológica. Dicho de otra manera, según el darwinismo social, dentro de la especie humana el struggle for life no opondría tanto a individuos como a grupos, siendo los primeros tan sólo representantes o declinaciones singulares de los segundos, y el reto de esta lucha es la selección de las personas más aptas, de las mejores, de las más fuertes, de las más capaces, en suma, asegurar la supervivencia de la especie, ya no entre los individuos sino entre los grupos. El darwinismo social “se basaba en un postulado: entre los diferentes grupos humanos existen diferencias innatas, biológicamente fundadas, y transmitidas de manera hereditaria”. Dichos grupos, en este caso las (autodenominadas) razas y los sexos (a los que son reducidos los géneros), centran la atención de quienes defienden el darwinismo social, prestando su apoyo al racismo y al sexismo, justificando la dominación de la población blanca sobre las poblaciones de color (por tanto el imperialismo, el colonialismo, el mismo esclavismo) así como la dominación de las mujeres por los hombres, en un contexto histórico en que estas dos opresiones deben hacer frente a críticas y a luchas cada vez más resueltas. Pero el darwinismo social alimenta también los delirios antisemitas y diferentes formas de nacionalismo o de etnicismo, conduciendo a los crímenes masivos de los que se hicieron culpables durante los dos últimos siglos.
El darwinismo social radicaliza el proceso de naturalización de las relaciones sociales capitalistas emprendido por la economía política procediendo, finalmente, a una verdadera biologización de estas relaciones y de sus desigualdades constitutivas, desde la división social del trabajo a la división de la sociedad en clases sociales. Lo muestran las declaraciones de algunos de sus representantes, como Vacher de Lapouge, Ammon o Carrel reproducidas por Michel Husson:
La naturaleza, y no un capricho de los hombres, condena a muchas razas a la inferioridad, las entrega a la explotación de las razas superiores. Es la naturaleza la que hace familias malditas, consagradas al crimen, a la miseria, a la abyección (pp. 220-221).
(…) el orden social humano se basa en la división del trabajo y en la diferenciación de los individuos, cuyas capacidades de rendimiento están adaptadas a las diferentes tareas (…) Instituciones variadas que responden a objetivos particulares sirven para asignar los individuos al puesto que les conviene, por medio de la selección natural, y para acercar lo más posible la sociedad a una forma ideal (…) en la mayor parte de los casos, el hombre que se necesita está en el puesto que le conviene, y el puesto que se necesita encuentra al hombre que le conviene” (p. 228).
La división de la población de un país en diferentes clases no es efecto del azar, ni de convenciones sociales. Tiene una profunda base biológica. Porque depende de las propiedades fisiológicas y mentales de los individuos (…). Quienes hoy son proletarios deben su situación a defectos hereditarios de su cuerpo y de su mente (…) es indispensable que las clases sociales sean cada vez más clases biológicas (…) Hace falta que cada cual ocupe su lugar natural (p. 241).
Cierto, no es posible atribuir al propio Darwin una responsabilidad directa y completa en la constitución del darwinismo social y sus desarrollos, tributarios sobre todo de la obra de Herbert Spencer. Pero según Michel Husson, que contrarresta la defensa de Darwin emprendida por Patrick Tort, no es posible eximirle de toda responsabilidad en este asunto:
El cauteloso Darwin siempre tomó, como se ha mostrado, la precaución de esconderse tras las posiciones de otros autores, en particular su primo Francis Galton. Pero nunca se desolidarizó de las interpretaciones de su teoría que intentaban hacerla el fundamento de todo tipo de desigualdades, de razas o de sexos. Por ello no es posible absolver a Darwin del darwinismo social (150).
De hecho, parece que Darwin retrocedió ante las consecuencias extremas del darwinismo social o, dicho de otra manera, de su propia teoría de la evolución cuando se aplica a la especie humana, por medio de las reducciones y extrapolaciones precedentes. En efecto, el darwinismo social no se limitó a los contenidos teóricos (ideológicos) precedentes; pronto intentó pasar a la experiencia práctica.
Porque si “el hombre es un animal que debería estar sometido a las mismas reglas de selección que las otras especies”, quienes defienden el darwinismo social deploran que desgraciadamente la acción benéfica de la selección natural no opera en el seno de la especie humana, por toda una serie de razones: la existencia de actitudes morales que llevan a proteger a las personas más inútiles (las más débiles, las menos aptas, las menos dotadas, etc.), tanto entre grupos como entre individuos; los progresos de la medicina que salvan vidas que la naturaleza habría condenado implacablemente; las instituciones sociales de asistencia y de solidaridad, más o menos ligadas al régimen democrático; todo lo cual permite a las personas inútiles y a sus protectoras obstaculizar la difusión y la recepción de la gran verdad científica establecida precisamente por el darwinismo. Por eso, ¿cómo hacer que la reproducción de las personas inútiles, de los desechos humanos como los llaman algunos social-darwinistas, no perjudique en definitiva a la calidad de toda la especie, impidiendo su mejora, incluso provocando a la larga su degeneración física y moral? No hay otra solución que reconectar artificialmente con la selección natural, tratando a los hombres como animales de crianza. Ésta es precisamente el propósito del eugenismo, como plantea Pearson:
“El jardín de la humanidad está lleno de malas hierbas, la educación nunca las transformará en flores; el eugenista llama a los dirigentes de la especie humana para que hagan crecer el jardín, lo liberen de las malas hierbas, con el fin de que los individuos y las razas de mejor extracción se desarrollen y expandan plenamente” (p. 261).
El eugenismo puede adoptar una doble forma. Bajo una especie positiva o soft, se propone simplemente promover a la gente superior, actuar de forma que “los mejores especímenes de la raza -los más fuertes, los más refinados, los más dignos- sobreviven, ganan, se imponen, logran y triunfan en la lucha por la existencia” (William Greg). ¿Cómo? Favoreciendo y privilegiando la unión en su seno, incluso preconizando una especie de segregación social que sea al mismo tiempo una segregación biológica, como proponía Galton, lo que equivale de alguna manera a practicar una secesión para preservar la calidad y la pureza de la especie o de la raza.
Pero el eugenismo presenta también una versión negativa, mucho más hard. Ya no se trata de favorecer la reproducción de la gente superior, sino de disuadir a la gente inferior de reproducirse (estigmatizándolos, culpabilizándolos) o incluso de impedirles reproducirse (reglamentando o prohibiendo los matrimonios en su seno, o esterilizándola, ante todo a las mujeres). Pero los más radicales de estos eugenistas llegarán a proponer pura y simplemente eliminarles, pasivamente (no manifestarles ninguna compasión, no prestarles ni asistencia ni ayuda, dejarles morir como hicieron las autoridades de Vichy con los internados en hospitales psiquiátricos –aunque ya se ha visto cuál era la posición de un Trevelyan hacia las y los irlandeses– o incluso activamente (como hicieron los nazis con la Aktion T4), despreciando tanto los valores y mandamientos bíblicos como los ideales democráticos.
Michel Husson insiste en el potencial criminal del darwinismo social, en cuanto se mezcla con el racismo (lo que es frecuente) y desarrolla plenamente sus consecuencias eugenésicas. Así pues, el exterminio de las personsa más débiles se presenta como una necesidad vital para la preservación de la raza superior en la lucha que supuestamente la opone a las razas inferiores. La versión alemana del darwinismo social de este tipo viene destacada por Ernst Haeckel y sus discípulos, que prefiguraron y prepararon el nazismo en el plano ideológico. Pero también encontró otros ingredientes y refuerzos en el racismo ario, el pangermanismo y el antisemitismo, con los que el británico Houston Steward Chamberlain elaboró una influyente síntesis (capítulo 9). Sin olvidar la importancia, via Haeckel, Otto Ammon y Hans Gunther, del francés Georges Vacher de Lapouge, heredero de su compatriota Arthur de Gobineau y de su Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas (1853), promotor de una antroposociología, cuyo fundamento es de un simplismo desconcertante, “la potencia del carácter parece depender de la longitud del cráneo y del cerebro”, llevó a popularizar la oposición y la jerarquización entre las “razas» dolicocéfalas (dominada por la raza aria), las “razas mesocéfalas” y las “razas braquicéfalas”, en que las características físicas de su cráneo expresan de manera medible la desigualdad de sus capacidades intelectuales y morales (capítulos 10 y 11). En suma, Michel Husson nos revela una verdadera Internacional del eugenismo, que se ha beneficiado del apoyo pseudo-científico de algunos grandes nombres; entre otros, los fundadores de la estadística social: Vilfredo Pareto, Karl Pearson, Charles Spearman, Ronald Fisher, Corrado Gini (capítulo 13). Es una manera de ilustrar la expresión de Benjamin Disraelí, él mismo racista declarado, aunque también víctima del antisemitismo: “Hay tres categorías de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras (damned lies) y las estadísticas”.
La sorpresa negativa, como destaca Michel Husson, se encuentra en esos sectores progresistas e incluso en cierta izquierda que se dejó contaminar por todo este fárrago ideológico: fabianos como Wells y los Webb, Keynes via Marshall y Bateson, Bertrand Russell, y algunas figuras de la socialdemocracia alemana (August Bebel, Karl Kautsky, Eduard Bernstein), a pesar de las advertencias de Franz Mehring, de Lenin y de Anton Pannekoek. Y a pesar de la utilización de la teoría de la evolución en contra del socialismo.
El economista entre Mr Jekyll y el Dr Hyde
Omnipresente antaño, el darwinismo social persiste hoy, aunque pocas veces adopta formas tan abiertamente criminales. Subyace en particular en la crítica neoliberal del estado de bienestar, cuyos gastos destinados al mantenimiento de los “inútiles para el mundo” representan una “pasta gansa” (Emmanuel Macron), dilapidada, porque a los ojos de los neoliberales se gasta en vano. Lo muestra Michel Husson en el último capítulo de su obra.
El resurgimiento periódico de parecidas teorías confirma que forman parte del arsenal reaccionario permanente y, lo que es aún más fundamental, de lo que podría llamarse el inconsciente burgués. Si el inconsciente de una conciencia de clase reside siempre en definitiva en la ignorancia, la negación, el rechazo de las relaciones sociales que definen a la clase en cuestión, se puede avanzar la hipótesis de que el inconsciente burgués tiene por objeto (de desconocimiento, de negación, de rechazo) la expropiación de los productores y la constitución consecutiva de una sobrepoblación relativa de gente excedentaria y en definitiva de “inútiles para el mundo” como momentos de las relaciones capitalistas de producción.
La economía política y el darwinismo social están ambos lastrados por este inconsciente de clase. De la una al otro, hay continuidad y discontinuidad. En el plano teórico (ideológico): mientras la naturalización de las relaciones capitalistas de producción sólo es metáfora para el economista, se vuelve una realidad biológica para el social-darwinista. En el plano práctico (político): mientras el economista se resuelve cínicamente a utilizar a “los inútiles para el mundo” tanto como sea posible y necesario para la acumulación del capital, el social-darwinista se propone hacerlos desaparecer de una u otra manera como una amenaza para la perpetuación de la especie. Pero el deslizamiento de la una al otro siempre es posible, y ambos pueden sostenerse simultáneamente. Porque, de la una al otro, no se sale del círculo de la ignorancia, la negación, el rechazo de la naturaleza propia de las relaciones capitalistas de producción que van acompañadas de la indiscutida asunción de la totalidad de las exigencias de estas relaciones.
Por eso, la economía política, que es lo que ante todo interesa a Michel Husson, nunca ha llegado a liberarse de cierta carga ideológica, y lo muestra con diferentes ejemplos en su último capítulo:
Queremos mostrar ahora cómo los fundadores de la economía actualmente dominante mezclaban de manera estrecha los análisis teóricos y las consideraciones de orden moral o ideológicas. Todos los esfuerzos posteriores han ido en el sentido de separar ambos aspectos para conservarr sólo un criterio puramente científico. Nuestra tesis es que esta separación es en buena parte ficticia, y que las versiones más modernas siguen basadas implícitamente en a priori ideológicos que vuelve a la superficie a la hora de hacer recomendaciones de políticas económicas y sociales (pp. 271-272).
De hecho, esta carga ideológica no viene a añadirse al “enfoque puramente científico” del economista como una especie de formación parasitaria. Sino que, más bien, brota de él como un cáncer, inherente a la naturalización de las relaciones capitalistas de producción, a la idea de que las obligaciones, las tendencias, las leyes que estas relaciones imponen a los hombres son insuperables e indescriptibles, que deben aceptarlas en todo su rigor, cualquiera que sea su coste.
Por ello la economía política es una ciencia “lúgubre, inevitablemente lúgubre”. Y lo sigue siendo aun cuando se quiera humanista o incluso de izquierda:
por un lado, como humanistas, o incluso como «hombres de izquierda», se sienten unidos a la mejoría de la suerte de sus contemporáneos; pero como hombres «de ciencia» saben que existen leyes de la economía que no se pueden evadir (pp. 288-289).
En la novela de Robert L. Stevenson, el hombre de ciencia, Dr. Jekyll, conocido honorablemente durante el día como médico bienhechor de la humanidad, se transforma durante la noche en asesino atrapado por su doble, Mr. Hyde. En el caso del economista ocurre a la inversa: si como simple particular o ciudadano comprometido en la vida ciudadana puede desear que el crecimiento (la acumulación del capital) pueda aprovechar hasta al más modesto de sus conciudadanos, cuando vuelve a su gabinete de trabajo, convertido en hombre de ciencia, agobia a estos últimos con teorías que decretan que deben someterse a las leyes inmutables de la economía (o sea, la acumulación del capital), aunque ésta les convierta en “inútiles para el mundo”, pudiendo llegar a exigir su sacrificio.
Notas
[1] Ver Geremek, Bronislaw (1980) Inutiles au monde. Truands et misérables dans l’Europe moderne (1350-1600), Paris: Gallimard/Juillard.
[2] Ver Bihr, Alain (2019) Le premier âge du capitalisme, t. 2, Lausanne/Paris: Page 2/Syllepse, p. 125-136.
[3] En Francia, entre otros : de Villeneuve-Bargemon, Alban (1834) Économie politique chrétienne, ou, Recherches sur la nature et les causes du paupérisme, en France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le prévenir, Paris: Paulin; de Tocqueville, Alexis (1835) Mémoire sur le paupérisme, mémoire pour la Société académique royale de Cherbourg; Eugène Buret, Alexis (1840) De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France, Paris: Paulin; Schützenberger, Frédéric (1840) Rapport du maire sur les causes du paupérisme et les moyens les plus convenables d’en prévenir et d’en corriger les effets, Strasbourg: Berger-Levrault; Villermé, Louis-René (1840) Tableau de l’état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine et de soie, Paris: Jules Renouard y Co.
[4] Chevalier, Louis (1984 [1958]) Classes laborieuses, classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du 19e siècle, Paris: Hachette.
[5] La preocupación de las autoridades por estas diversas amenazas se refleja en el enunciado del concurso abierto en 1838 por la Académie des sciences morales et politiques, al que debía responder el estudio de Eugène Buret: “Investigar, a partir de observaciones positivas, los elementos que componen, en París o en cualquier otra gran ciudad, esa parte de la población que forma una clase peligrosa por sus vicios, su ignorancia y su miseria; indicar los medios que la administración, los hombres ricos o acomodados, los trabajadores inteligentes o laboriosos, podrían utilizar para mejorar a esta clase peligrosa y depravada”. Citado en Castel, Robert (1995) Les métamorphoses de la question sociale, París: Fayard, p. 227.
[6] A continuación cito la traducción publicada bajo la responsabilidad de Jean-Pierre Lefebvre, París, Presses universitaires de France, [1983] 1993.
[7] No olvidemos que precario proviene del latin precarius, que significa aquello que se ha obtenido mediante la oración y que, por tanto, no está asegurado porque fundamentalmente depende de otros.
[8] Todo el razonamiento de Marx, en este capítulo como en el resto de El Capital, se basa en el doble presupuesto de que la producción social es enteramente capitalista y de que el mundo entero constituye, como él dice, “una sola y misma nación”, es decir, un espacio económico enteramente unificado, un solo y mismo espacio de la socialización mercantil del trabajo.
[9] Ver el artículo “Workfare” en La novlangue néolibérale : la rhétorique du fétichisme capitaliste, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse, [2007] 2017.
[10] Entre algunas excepciones, se encuentran el conjunto de trabajos de Michel Pinçon y Monique Pinçon-Charlot así como de Anne Brunner y Louis Maurin (dir.) (2020), Rapport sur les riches en France, Tours: Observatoire des inégalités.
[11] Particularmente por Patrick Tort. Ser, sobre todo, Darwin et le darwinisme, Paris: Presses universitaires de France, 2005; y Darwin n’est pas celui qu’on croit, Paris: Le Cavalier bleu, 2010.
Tomado de vientosur.info
Visitas: 10