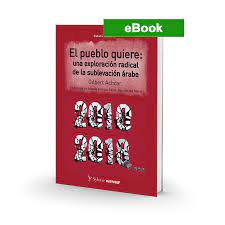Este libro ofrece las claves analíticas para comprender de manera profunda y multidimensional las revueltas que agitan la región arabófona desde 2011. Terminé de escribirlo en octubre de 2012, casi dos años después de que estallara la onda expansiva revolucionaria de diciembre de 2010, rápidamente apodada como Primavera Árabe, que se extendió por la mayoría de los países arabófonos de Oriente Próximo y Norte de África (MENA), y que culminó en importantes levantamientos populares en seis países de la región: Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Bahréin y Siria.
El décimo aniversario de la Primavera Árabe en 2021 desencadenó una previsible avalancha de comentarios y análisis que ofrecían valoraciones diversas de la onda expansiva y sus consecuencias. En su mayoría, tales comentarios sonaban más a obituarios que a evaluaciones del estado de la cuestión, a pesar de que dos años antes, en 2019, los medios de comunicación habían identificado una Segunda Primavera Árabe –potencial o real– en los levantamientos populares que se produjeron ese año en otros cuatro países de la región: Sudán, Argelia, Iraq y Líbano. A estos cuatro también podría añadirse Jordania, con las multitudinarias protestas populares que derribaron a su gobierno en la primavera de 2018.
El resultado global es que en menos de diez años, en diez u once de los veintidós países miembros de la Liga de Estados Árabes 1 –que representan a la inmensa mayoría de la población de la región– se han producido revueltas en toda regla. Exceptuando a los muy peculiares Estados del Golfo de Qatar y Emiratos Árabes Unidos –en los que cerca del 90% de su población está compuesta de inmigrantes–, todos los demás países han asistido a oleadas de protestas sociales en algún momento desde 2011 y en algunos casos, de forma recurrente durante los últimos doce años hasta el momento de escribir estas líneas (Egipto, Iraq, Jordania, Líbano, Marruecos, Sudán, Siria y Túnez). Con ello se ha confirmado inequívocamente uno de los principales argumentos de este libro, a saber, que lo ocurrido en 2011 no fue más que la salva inicial de un proceso revolucionario a largo plazo que afecta a toda la región arabófona.
Este argumento está íntimamente relacionado con la tesis del libro relativa a la causa de esta explosión social y política. Sostengo que la provocó el bloqueo de desarrollo que venía impidiendo el crecimiento económico de la región desde hacía varias décadas, y que tuvo consecuencias desastrosas en términos de desigualdad social y de subempleo de los recursos humanos. La región de Oriente Próximo y Norte de África sufría desde hacía tiempo las tasas de desempleo juvenil más elevadas del mundo, una realidad que no ha hecho sino empeorar desde 2011. Estos factores cruciales generaron una enorme frustración social que inevitablemente se tradujo en descontento político: las poblaciones de la región, especialmente sus jóvenes, ya no podían soportar una condición social desesperada impuesta por diferentes tipos de regímenes antidemocráticos, todos ellos extremadamente corruptos.
La segunda tesis central del libro es que el bloqueo de desarrollo descrito anteriormente viene determinado a su vez por una deficiencia particular del paradigma neoliberal impuesto en la región arabófona y en la mayor parte del resto del mundo desde la década de 1980. La orientación neoliberal de la política económica se funda en la centralidad del sector privado como motor de desarrollo. Emana de una visión muy idealizada del capitalismo como sistema económico impulsado por la competencia leal, cuando la realidad es que el capitalismo existente dista mucho de ese modelo ideal. De hecho, no hay región del mundo en la que el capitalismo esté más alejado de su ideal que la región arabófona, donde lo que se impone es el capitalismo de amiguetes estrechamente ligado al Estado y en condiciones de imprevisibilidad a largo plazo, lo que fomenta entre quienes poseen el capital la actitud de toma el dinero y corre.
La fuerte disminución de la inversión pública en estos países inducida por los imperativos neoliberales no se ha contrarrestado con el aumento de la inversión privada (especialmente la que favorece el desarrollo). Dejando aparte los sectores relacionados con la explotación de los recursos naturales –sobre todo los hidrocarburos–, la inversión privada se ha dirigido ante todo hacia actividades especulativas: el sector inmobiliario y los sectores relacionados de la construcción y el turismo; las actividades asociadas al amiguismo para obtener licencias estatales, especialmente en la industria de las telecomunicaciones, que facilita la acumulación rápida de capital en condiciones cuasi monopolísticas. La mayor parte de la inversión privada de la región se ha destinado a un tipo de actividades que crea muy limitadas oportunidades de empleo a largo plazo. Se trata de inversiones que no pueden compensar la drástica reducción de empleo público que ha acompañado la transformación neoliberal impulsada casi siempre por los ejecutores globales del orden económico neoliberal: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
La tercera tesis central del libro es que este sistema económico disfuncional está modelado por la supremacía regional del rentismo y el patrimonialismo estatales. Un rasgo distintivo de la región es que en ella confluyen varios Estados en los que estas características alcanzan su máxima expresión y se refuerzan entre sí. Debido a los abundantes recursos de hidrocarburos de la región MENA hay aquí más Estados absolutamente dependientes de la economía rentista que en cualquier otra parte del mundo. Lo que hace, a su vez, que ciertos Estados se beneficien –por consideraciones estratégicas y de seguridad– de las rentas obtenidas de los hidrocarburos de Estados más ricos, o estén condicionados por el afán de las potencias extranjeras de mantener un sistema regional de hegemonismo cuya motivación clave está estrechamente vinculada a los recursos de la región. Ello está íntimamente relacionado con que desde hace mucho tiempo prevalezcan en la región una serie de Estados auténticamente patrimoniales, una anomalía en el mundo moderno. Se trata de Estados en los que cualquier separación entre las familias gobernantes y las instituciones de gobierno es simplemente una amable ficción: las primeras consideran a las segundas como su propiedad privada, y a los sectores elitistas de las fuerzas armadas como su guardia personal.
El altísimo nivel rentista y patrimonialista que caracteriza a varios de los Estados de la región tiene un fuerte impacto gravitatorio sobre el resto, que presentan también esos dos rasgos aunque en menor medida. Todos ellos dependen de diversos tipos de rentas para sostener o complementar su gasto, y todos muestran formas sumamente corruptas de neopatrimonialismo 2. Estas características básicas de los Estados de la región MENA crean un entorno que es lo opuesto al capitalismo típico ideal –en el que el desarrollo está dirigido por el sector privado–; se trata de un entorno envenenado por la naturaleza arbitraria y depredadora del poder gubernamental y por la imprevisibilidad política y económica.
Una consecuencia de lo anterior es que no puede haber salida de la crisis que estalló en 2011 sin que se alteren estructuralmente estos rasgos debilitantes del Estado; en resumen, devolver a la región a la senda del desarrollo exigirá un cambio sociopolítico radical. Vista desde esta perspectiva, la Primavera Árabe no fue sino el comienzo de un proceso revolucionario a largo plazo cuyos objetivos no pueden alcanzarse mediante un mero cambio de procedimiento hacia la democracia electoral: en ausencia de un cambio sociopolítico radical, la democratización seguirá siendo precaria y estará condenada al fracaso. El resultado inmediato de las revueltas de 2011 fue que produjo experiencias democráticas en Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Todas ellas han fracasado: un golpe militar en un contexto de revuelta popular puso fin a la experiencia egipcia en 2013; Libia y Yemen se hundieron en una guerra civil a partir de 2014; y la experiencia democrática más duradera, la de Túnez, acabó de golpe en 2021. Un destino similar amenaza los limitados avances democráticos logrados en 2019 por el levantamiento de Sudán: el golpe de octubre de 2021 ha fracasado claramente y ha creado un punto muerto entre el movimiento popular y los militares que aún continúa sin que ninguna de las partes pueda imponer su voluntad a la otra.
Y sin embargo, la Primavera Árabe ni está muerta ni se ha transformado en un eterno invierno, como han afirmado tantos analistas. La euforia de 2011 dio paso a evaluaciones pesimistas durante el contragolpe reaccionario que siguió, marcado sobre todo por el golpe de Estado de 2013 en Egipto. La segunda oleada revolucionaria, en 2019, favoreció que renacieran algunas opiniones positivas, aunque mucho más sobrias y cautas que las de 2011. Poco después, sin embargo, el golpe en Túnez de 2021 provocó nuevos obituarios sobre las expectativas de un cambio democrático en la región arabófona. Los tropos orientalistas de la incompatibilidad del islam o de la cultura árabe con la democracia se han reafirmado desde su primera refutación aparente en 2011. Son tropos que ignoran por completo que la propia transición de Europa del absolutismo a la democracia no fue ni rápida ni sosegada y que, a diferencia de la Europa occidental de los siglos XVIII y XIX, Oriente Próximo y Norte de África tienen que lidiar con una historia y un presente de dominación extranjera contraria en su esencia a una auténtica democratización.
Aquí llegamos a dos importantes complicaciones identificadas en este libro. La primera deriva de la división de los Estados de la región árabe entre un núcleo duro de Estados totalmente patrimoniales y un conjunto más amplio de Estados neopatrimoniales afectados por diversos grados de corrupción y represión. Tras la caída de Mubarak en Egipto siguiendo la estela del tunecino Ben Ali a principios de 2011, las expectativas eufóricas de que el efecto dominó derribaría a los dirigentes del resto de países afectados por la onda expansiva regional se generalizaron. Esta convicción estaba basada en dos quimeras. La primera, que los levantamientos populares no violentos serían capaces de provocar que los aparatos estatales de todo el mundo [arabófono] se deshicieran de sus gobernantes, como ocurrió en los dos países que primero sucumbieron a la Primavera Árabe. La segunda, que el abandono y la destitución del jefe de Estado por parte de esos aparatos equivalía al derrocamiento del régimen que el pueblo quiere, según el eslogan más famoso y extendido de las revueltas.
El escenario en el que los aparatos del Estado se distanciarían del jefe de Estado –en ningún caso de la jefa en este sistema político regional– hasta echarle del poder era mucho menos probable en los Estados patrimoniales que en sus vecinos neopatrimoniales. En los primeros no hay separación entre el Estado y la familia gobernante, que posee aquel como su patrimonio. Para ello sus miembros se aseguran de tejer fuertes lazos orgánicos con las instituciones del Estado, empezando por las más determinantes –el ejército y las fuerzas de seguridad– en tanto que escudo principal de la dinastía gobernante. Por eso estas fuerzas están dirigidas por miembros de las familias gobernantes o por miembros de sus clanes familiares y tribales. Las tropas de élite se reclutan entre las comunidades tribales, sectarias o regionales más leales al régimen. En tales condiciones, de no producirse una escisión en el seno de la propia familia gobernante, lo más probable es que el núcleo duro de las fuerzas armadas se mantenga unido al régimen y dispuesto a luchar en su defensa, lo que equivale a defender su propia posición privilegiada. Por lo tanto, es muy poco probable que se produzca una destitución pacífica del clan gobernante: si el levantamiento popular logra superar una fase inicial de represión sangrienta, la guerra civil será inevitable.
En cambio, en los Estados neopatrimoniales es mucho más probable que los aparatos estatales abandonen al jefe de Estado para preservar el Estado cuando el primero pasa a ser fuente de inquietud sobre el futuro del segundo. En los tres Estados neopatrimoniales de la región en los que las fuerzas armadas constituyen la institución política vertebradora –Egipto, Argelia y Sudán–, los militares depusieron al presidente mediante lo que denominé, refiriéndome a la destitución de Mubarak en Egipto en 2011, un golpe conservador. En 2019, siguieron su ejemplo los ejércitos de Argelia y Sudán. Desgraciadamente, estos tres casos de derrocamiento directo de la cabeza del régimen por parte de los militares han demostrado sobradamente la falsedad de la segunda de las dos quimeras mencionadas anteriormente. La destitución del jefe del Estado en los Estados neopatrimoniales no debe confundirse con el derrocamiento del régimen: suele ser más bien una medida de rescate del régimen destinada a permitirle recuperar impulso hasta que pueda hallar el momento oportuno de reprimir el movimiento popular.
Más allá de esta distinción sobre el posible giro de los acontecimientos entre los Estados patrimoniales y los neopatrimoniales, la verdad es que las estructuras subyacentes a los regímenes de la región son obstáculos muy difíciles de superar. En toda la región arabófona regímenes extremadamente corruptos están firmemente atrincherados tras un muro de hierro de fuerzas militares y de seguridad represivas. La única forma de que los movimientos revolucionarios derriben esos regímenes y desmantelen los aparatos represivos que los protegen sin demasiado derramamiento de sangre es que consigan construir una contra-hegemonía popular tan formidable que logre ganarse al grueso de las bases y filas de las fuerzas militares y de seguridad.
La segunda complicación a la que se enfrentó el proceso revolucionario regional en su fase inicial fue la naturaleza del paisaje político de la región cuyos tres bandos enfrentados permitieron complejas triangulaciones políticas. Frente al tradicional bloque contrarrevolucionario –representado por las fuerzas en el poder cuyo gobierno se cuestiona– se encuentra el bloque revolucionario integrado por una variopinta coalición de tendencias políticas –desde liberales y reformistas laicos o moderadamente religiosos hasta nacionalistas de izquierdas y socialistas. Pero este panorama se complica porque en toda la región de Oriente Próximo y Norte de África existe una poderosa corriente de islamistas fundamentalistas que comprende tres facciones principales: en el seno de los suníes, los Hermanos Musulmanes y los movimientos políticos asociados, por un lado, y los salafíes, por otro (excluida la facción violenta relativamente menor denominada yihadismo salafí); y, entre los chiíes, los jomeinistas liderados por Irán.
Mientras que los salafíes de la corriente dominante –vinculados en su mayoría al reino saudí– suelen apoyar al régimen existente atrincherados en el campo reaccionario, pueden unirse ocasionalmente al movimiento de protesta como un caballo de Troya –lo que hicieron en Egipto en 2011– al mismo tiempo que mantienen su lealtad a los militares. Por su parte, los Hermanos Musulmanes –que dispone de ramas formales en ciertos países y fuerzas afines en otros, todas ellas respaldadas por el Emirato de Qatar– integraba la oposición política en casi todos los países antes de las revueltas, siendo duramente reprimidos en algunos países como Libia, Siria o Túnez, y tolerados como oposición más o menos leal en otros, como Egipto, Jordania y Marruecos. En Sudán y Argelia, por el contrario, las fuerzas pertenecientes a la corriente de la Hermandad Musulmana se fueron acomodando progresivamente dentro del gobierno.
Cuando se desencadenó la Primavera Árabe las organizaciones políticas asociadas a los Hermanos Musulmanes dieron un paso al frente en todos los países en los que estaban en la oposición, y se unieron a los levantamientos con vistas a secuestrarlos. Al ser mucho más fuertes que el variopinto conjunto de organizaciones que habían iniciado las protestas, pudieron hacerse con el timón y navegar hacia el poder en las elecciones de 2011 en Túnez, Egipto, Marruecos (donde la monarquía los incorporó al gobierno con el fin de desactivar el movimiento de protesta) y Libia (a pesar de su fracaso electoral inicial allí); al mismo tiempo, en Yemen, se aseguraron una parte del poder. En aquel momento pareció que un gran tsunami islamista sepultaba toda la región dando lugar a que muchos comentaristas hicieran declaraciones orientalistas sobre el islamismo como una inclinación natural de la región. Este libro advierte contra esas visiones simplistas.
Esbozado brevemente, lo que ha ocurrido desde 2011 es que el enfrentamiento entre los pilares de los antiguos regímenes y las facciones de los Hermanos Musulmanes se ha impuesto sobre la confrontación con el tercer bloque, el progresista, que en todos los casos fue el que inició las protestas para acabar viéndose relegado a los márgenes. Finalmente el enfrentamiento o acabó con la expulsión del gobierno de las facciones de los Hermanos Musulmanes, o degeneró en lo que se convirtió en un modelo regional de guerra civil. Sus principales teatros y escenarios han sido los siguientes: la guerra civil libia que estalló en 2011, seguida de la guerra civil siria; en ambos casos los Hermanos Musulmanes desempeñaron un papel determinante en las coaliciones de la oposición; en Egipto, el ejército derrocó al presidente de los Hermanos Musulmanes y lanzó una sangrienta represión contra el movimiento en 2013; en Túnez, el movimiento asociado a los Hermanos Musulmanes se vio obligado a abandonar sus posiciones de poder en el gobierno y en el parlamento en 2014, aunque logró mantenerse como socio menor en una coalición gobernante con sectores de la élite del poder del antiguo régimen; en 2014 comenzó una segunda guerra civil en Libia, y ese mismo año comenzó la guerra civil en Yemen, aunque en este último país el papel de los Hermanos Musulmanes fue menos central y la situación general más compleja.
Estos sucesos fueron los momentos más importantes de la reacción contrarrevolucionaria contra la primera onda expansiva de un proceso revolucionario regional a largo plazo. La reacción empezó cuando la intervención militar directa de Irán y sus auxiliares regionales vino a rescatar al régimen sirio en la primavera de 2013, y cobró impulso con el golpe militar en Egipto en julio del mismo año. En 2016 publiqué un extenso libro en el que analizo esa primera fase contrarrevolucionaria, con especial atención a Siria y Egipto 3. Incluye un análisis detallado de las carencias en las facciones progresistas de ambos países.
Desde entonces, en diciembre de 2018 se inició una segunda ola revolucionaria regional en Sudán seguida en febrero de 2019 por acontecimientos similares en Argelia, y en octubre del mismo año en Iraq y Líbano. Una característica esencial de esta segunda ola es que, a diferencia de la primera, los islamistas estaban casi exclusivamente del lado de los poderes gobernantes y en contra de los levantamientos.
En Sudán, los fundamentalistas, incluidas las filiales locales de los Hermanos Musulmanes, habían sido socios de la dictadura militar desde su inicio en 1989, y siguieron siéndolo aunque algunas facciones en su seno se enfrentaron intermitentemente al ejército. En Argelia, el ala radical del movimiento islamista había sido brutalmente aplastada y desacreditada políticamente como consecuencia de la sangrienta guerra civil de la década de 1990. Durante los veinte años posteriores, los asociados locales de los Hermanos Musulmanes se convirtieron en aliados intermitentes del régimen de Abdelaziz Buteflika. Tanto en Iraq como en Líbano, los islamistas chiíes respaldados por Irán han constituido los principales pilares políticos y armados de los regímenes existentes –en Líbano, Hizbolá; en Iraq, las diversas milicias reagrupadas en la coalición auto-denominada Movilización Popular.
Una consecuencia de la transformación entre la primera y la segunda ola es que, a excepción de Túnez, el papel de las mujeres ha sido mucho más relevante en esta última que en la de 2011. En 2019 las mujeres ocuparon un lugar destacado al frente del movimiento en Sudán, Argelia y Líbano, e incluso Iraq fue testigo de una participación de mujeres jóvenes en la lucha sin precedentes.
Esto debería haber puesto fin a la noción orientalista de la inevitable dominación de las fuerzas religiosas sobre todo el movimiento de protesta popular en la región MENA. Poco después, en 2021, los otros dos casos de participación de partidos de los Hermanos Musulmanes en el gobierno –Túnez y Marruecos– tocaron a su fin por un golpe presidencial bonapartista en julio, y por el barrido electoral fomentado por la monarquía en septiembre, respectivamente. Así se cerró la ventana de oportunidad que en diez años abrió la Primavera Árabe para los Hermanos Musulmanes y sus socios. Lo que no significa que esta corriente haya sido relegada al basurero de la historia: sigue siendo un componente importante del escenario político regional con el que hay que contar. Pero ha quedado muy desacreditada sobre todo por su incapacidad de mostrar una salida a la crisis socioeconómica estructural que subyace al proceso revolucionario regional.
Y este proceso está lejos de haberse agotado. Cualquiera que espere que la región de Oriente Próximo y Norte de África retorne a la estabilidad por la vía del despotismo que predominó durante la mayor parte de las cuatro décadas anteriores a la Primavera Árabe, delira gravemente. La verdadera cuestión no es si la región volverá a la estabilización despótica sino si entre las nuevas generaciones surgirán nuevas fuerzas progresistas capaces de liderar los movimientos populares hacia un verdadero derrocamiento de los regímenes regionales. Lo que exigirá, nada menos, que el reemplazo total de los podridos Estados existentes por Estados verdaderamente democráticos, y una transformación radical de las políticas de inspiración neoliberal hacia un futuro socialmente progresista, emancipador en materia de género y sostenible desde el punto de vista medioambiental.
En ausencia de este escenario óptimo hay un alto riesgo de que se prolongue lo que he descrito como un choque de barbaries en el que la barbarie de los antiguos regímenes y sus patrocinadores extranjeros –potencias internacionales como Estados Unidos y Rusia, o regionales como Irán y Arabia Saudí– alimente la aparición de una contrabarbarie en el lado opuesto. La manifestación más espantosa de esto último ha sido el denominado Estado Islámico, que nació como reacción contra la brutal ocupación estadounidense de Iraq en 2003 que, a su vez, se produjo tras la destrucción de las infraestructuras iraquíes por parte de Estados Unidos y sus aliados en 1991, y tras doce años de un embargo criminal que afectó principalmente a la población más empobrecida, y sobre todo a sus hijos e hijas. Finalmente derrotado en Iraq, el Estado Islámico se trasladó a Siria para intervenir en una guerra civil provocada por la brutal represión del régimen de lo que había comenzado siendo un levantamiento pacífico en 2011. La brutalidad extrema del régimen sirio encontró su reflejo en la de Estado Islámico: solo le supera en infamia porque difundió deliberadamente sus actos más horrendos con fines propagandísticos y porque atentó contra occidentales. En 2014, Estado Islámico arrasó espectacularmente Iraq otra vez provocando la debacle de las tropas gubernamentales creadas por Estados Unidos; debacle solo igualada por su equivalente afgana en agosto de 2021.
Estado Islámico ha sido derrotado una vez más gracias sobre todo a una importante contribución estadounidense basada principalmente en la guerra a distancia. Pero seguirá siendo capaz de resurgir de sus cenizas mientras perdure el estancamiento histórico. Como cualquier otro avatar del fundamentalismo islamista extremadamente violento, Estado Islámico no es más que un síntoma mórbido resultante de la putrefacción de unas condiciones en las que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer, por utilizar la bien conocida formulación de Antonio Gramsci. En este caso, la morbilidad se impone en ambos lados y en las formas más extremas. Sólo el desarrollo de una alternativa progresista al viejo orden regional tiene alguna posibilidad real de interrumpir la espiral infernal de este choque de barbaries. En 2011 se vio sobradamente cómo las esperanzas inicialmente inspiradas por la Primavera Árabe habían marginado a Al Qaeda y sus avatares. Cuando Osama bin Laden fue asesinado por las fuerzas estadounidenses en mayo de 2011, los comentarios generalizados sostenían que la Primavera Árabe ya lo había matado políticamente 4. Asimismo la frustración de las expectativas creadas por la Primavera Árabe desempeñó indudablemente un papel importante a la hora de facilitar el reclutamiento de jóvenes en la región por parte de Estado Islámico.
¿Está condenada la región de Oriente Próximo y Norte de África a permanecer atrapada en este terrible círculo vicioso? Para responder a esta pregunta solo puedo reiterar la distinción entre optimismo y esperanza que señalé en 2015:
Sigo teniendo esperanza aunque no me describiría como optimista. Hay una diferencia cualitativa. La esperanza es la creencia de que todavía existe un potencial progresivo. El optimismo es la creencia de que este potencial triunfará.
No apuesto por que gane porque sé lo difícil que es la tarea, tanto más cuanto que la construcción de liderazgos progresistas alternativos en muchos países tiene que empezar casi de cero. La tarea es sobrecogedora, ingente, pero no imposible. Nadie esperaba un levantamiento progresista tan impresionante como el de 2011.
El proceso revolucionario a largo plazo en la región se medirá en décadas y no en años. Desde una perspectiva histórica aún estamos en sus fases iniciales. Esto debería ser un gran incentivo para una acción intensiva que construya movimientos progresistas capaces de tomar la iniciativa. La alternativa es descender aún más a la barbarie y el colapso general del orden regional en un terrible caos como el que ya vemos desarrollarse en bastantes países” 5.
Lo cierto es que, dada la extrema dificultad y complejidad de las condiciones imperantes, no hay motivos razonables para un gran optimismo progresista en la región de Oriente Próximo y Norte de África. No obstante, hay fundamentos reales para la esperanza en la madurez política de una nueva generación que ha ido despertando a la política en un contexto de revueltas e información global radicalmente distinto al que conocieron sus padres y abuelos. En este mundo nuestro sumamente interconectado, el futuro de esta madurez política también estará muy condicionado por la evolución de las tendencias políticas a escala global, especialmente entre los jóvenes.
El acontecimiento revolucionario más prometedor que se ha producido en la región de Oriente Próximo y Norte de África desde 2011 es, sin duda, el surgimiento de los Comités de resistencia en Sudán. Su relevancia no se ha apreciado en su justo valor. Marca, de hecho, un cambio cualitativo en las formas de lucha que está en sintonía con la prevención que la nueva generación tiene contra el centralismo autoritario que ha caracterizado a la vieja izquierda. Este cambio ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación: decenas de miles de jóvenes sudaneses –hombres y mujeres– se organizaron en comités populares que coordinaban sus acciones mediante redes sociales y rechazaban cualquier forma de liderazgo central. Han demostrado una notable resistencia frente a la dictadura militar y han confirmado una tendencia de organización horizontal de las luchas que se viene desarrollando desde principios de siglo en diversos lugares como Hong Kong y Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter.
Concluí este libro en octubre de 2012 y vio la luz por primera vez en 2013. Desde entonces se ha publicado en árabe, inglés, francés, persa y turco, y, en 2021, en México en su primera edición en castellano. En 2022 salió una segunda edición en inglés. Los editores y yo creemos que el libro no ha perdido nada de su vigencia diez años después de haberse escrito. Incluso el capítulo 5, que ofrece un balance provisional de las revueltas a finales de 2012, debería seguir siendo útil para señalar los problemas hallados en cada uno de los seis países de la Primavera Árabe de 2011. Pero los lectores y lectoras podrán juzgar por sí mismos: esta edición reproduce el texto de la primera sin alteraciones salvo algunas pequeñas correcciones propias de las segundas ediciones.
Londres, 9/01/2023
Si quieres comprar el libro teclea aquí
- 1
Diecinueve países si exceptuamos Somalia, Yibuti y las Comoras, que en realidad no pertenecen a la misma esfera cultural y geopolítica.
- 2
Todos estos conceptos están explicados en el Capítulo 2 de este libro.
- 3
Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising. London: Saqi Books, 2016; Stanford, CA: Stanford University Press, 2016.
- 4
Véase, por ejemplo, Robert Fisk, “Was He Betrayed? Of Course. Pakistan Knew Bin Laden’s Hiding Place All Along”, The Independent, 3 de mayo de 2011 (en el momento de redactar este artículo la fecha que figura en el sitio web del periódico es incorrecta).
- 5
Achcar, “What Happened to the Arab Spring?, entrevista de Nada Matta, Jacobin, 17 de diciembre de 2015, en jacobinmag.org.
Tomado de vientosur.info
Visitas: 11