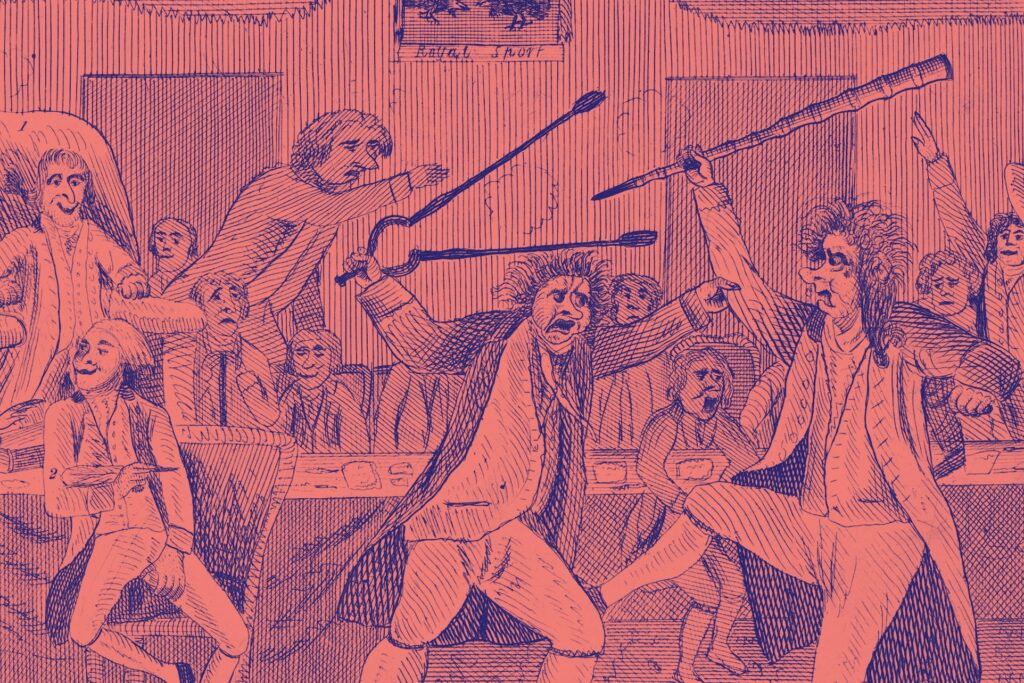Por Thad Williamson.
Justicia por medio de la democracia
Danielle Allen
University of Chicago Press, 27,50 dólares (tela)
En la primavera de 2023, me encontré en una pequeña sala de reuniones de una biblioteca pública en el lado sur de Richmond, Virginia, participando en una tensa conversación de profunda importancia para el futuro de la ciudad.
Durante unos ocho meses, el capítulo de Richmond de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una organización comunitaria que representa a los residentes latinos, había trabajado con la junta escolar de Richmond en un grupo de trabajo para examinar el «situación de los estudiantes latinos y de los estudiantes de inglés en Richmond». Escuelas publicas.» La asociación nació de quejas sobre el trato a los estudiantes de inglés, que pintaban una imagen de un grupo abandonado dentro de un sistema escolar abandonado.
Las investigaciones mostraron que los puntajes de las pruebas y las tasas de graduación de los estudiantes latinos y de estudiantes de inglés quedaron muy por detrás de los de otros grupos raciales o étnicos en el sistema. Y a pesar de que los estudiantes latinos ahora representan una cuarta parte de todos los estudiantes del distrito, los desafíos que enfrentaron no habían sido, hasta ahora, considerados como un problema urgente digno de atención sostenida. Durante décadas, el distrito había gastado la mayor parte de su energía esforzándose por abordar otro problema: la brecha en los resultados educativos entre las escuelas de mayoría negra en Richmond y las de los suburbios vecinos, más blancos de Richmond.
La situación era delicada. ¿Cómo podríamos nombrar las luchas específicas de los estudiantes de inglés y defender intervenciones específicas en respuesta sin desencadenar una conversación potencialmente explosiva que enfrente a los estudiantes y familias marrones con los negros? Sería muy fácil para un miembro de la comunidad preguntarse por qué un grupo podría estar obteniendo un recurso adicional que no está disponible para otro.
El grupo de trabajo en el que formé parte entendió claramente este desafío. Se mantuvieron decenas de conversaciones para establecer un camino a seguir. Al final, encontramos consenso y recomendamos una reorganización dentro de las Escuelas Públicas de Richmond para colocar todos los programas e iniciativas relacionados con las necesidades de los estudiantes de inglés en un solo departamento unificado. Con el apoyo del Superintendente, la junta escolar adoptó rápidamente la propuesta en febrero y se está implementando este año académico.
Sin embargo, en esta reunión comunitaria de mayo en la biblioteca, el ambiente estaba lejos de ser festivo. La semana anterior, había circulado en las redes sociales un audio de un estudiante latino siendo reprendido por un maestro del distrito por hablar español en clase. El incidente había provocado una intensa discusión en la reunión más reciente de la junta escolar, cuando los miembros de la comunidad expresaron su indignación por el trato dado al estudiante. En esta reunión, los miembros de la comunidad querían algo más básico que reformar la estructura organizativa del sistema escolar; querían reconocimiento de la injusticia y reconocimiento de sus demandas de dignidad y respeto. Los miembros de la junta escolar presentes quisieron transmitir ese reconocimiento, pero tampoco pudieron comentar en detalle sobre asuntos administrativos o de personal en un entorno público. Algunos de nosotros temíamos una gran explosión pública que pudiera deshacer todo el buen y cuidadoso trabajo que ya se había realizado en la propuesta organizativa.
De hecho, la reunión terminó con los nervios tensos pero sin una explosión debilitante. Nadie quedó del todo satisfecho, pero la gente decidió quedarse en la mesa. Aunque no se sintió muy bien, tal vez salió tan bien como podría haber sido esa reunión en particular. Las relaciones se mantuvieron intactas y el trabajo continúa. El nuevo departamento se estableció en julio, se contrató a un director y se formó una nueva junta asesora comunitaria para apoyar el trabajo de mejorar los resultados de los estudiantes de inglés en Richmond.
Ésa es la labor de cocrear la justicia. En muchos de estos esfuerzos, no existe un libro de reglas establecido a seguir, ni una autoridad clara a la cual señalar como guía. Sólo existe un grupo de personas unidas por un interés compartido en abordar un problema, utilizando el diálogo y la discusión para tratar, juntos, de encontrar un camino a seguir.
Pero la tradición académica de teorizar sobre la justicia tiene muy poco que decir sobre este paso. Si bien de un vasto conjunto de trabajos, principalmente centrados en la obra de John Rawls, han surgido muchas teorías ideales de la justicia (en términos sencillos, mapas de cómo sería una hipotética buena sociedad), en general tienen una comprensión mucho menos sofisticada de la justicia. proceso mediante el cual podríamos llegar allí.
¿Por qué no? La respuesta típica rawlsiana ha sido convertir la cuestión en una cuestión de metodología.
Algunas corrientes de la teorización rawlsiana trazan una clara distinción entre ideales de justicia y la mera negociación entre grupos e intereses en competencia. Desde este punto de vista, es beneficioso separar los pasos imperfectos y tambaleantes hacia la justicia del ideal de la justicia misma. Pero si este enfoque tiene el beneficio de articular una visión clara de la justicia libre de las complejidades del mundo real, deja a uno preguntándose sobre los tipos de virtudes y prácticas cívicas necesarias para realizarla.
Justicia por medio de la democracia, de Danielle Allen, representa un cambio de perspectiva importante y muy necesario. En el libro, ella ubica el trabajo de establecer la justicia no en la sala del seminario de filosofía sino en discusiones del mundo real con personas diversas y comunes: “hablar con extraños” con la intención de co-crear juntos una sociedad más democrática y más justa. Cincuenta años después de la fundamental Teoría de la justicia de Rawls , Allen se ha propuesto articular no simplemente una nueva teoría de la justicia, sino una nueva forma de pensar sobre la justicia: una que cambie los experimentos mentales abstractos de Rawls por otros de la vida real. Y lo que es igualmente importante, nos ofrece herramientas concretas para pasar de pensar en la democracia a practicarla, aunque sea de manera imperfecta, en situaciones confusas en las que las necesidades y perspectivas futuras de personas reales están concretamente implicadas.
Por supuesto, muchas personas reales, que practican una democracia real, se las han arreglado bien sin seguir el ejemplo de las teorías académicas de la justicia. Y si estas teorías están tan desconectadas de las luchas del mundo real, ¿por qué las necesitamos? Ésta es una pregunta justa. La respuesta de Allen es que vivimos en un mundo social complejo con muchas demandas contrapuestas sobre la forma que debe tomar nuestra vida común, y que necesitamos un pensamiento sistémico y organizado sobre cómo organizar mejor esa vida común, de modo que produzca «las mejores perspectivas». para el florecimiento humano”.
La forma que adopta el pensamiento es claramente diferente a la de muchos de sus antepasados. Sostiene que el énfasis rawlsiano en la justicia distributiva, a menudo entendida brevemente como maximizar los niveles de ingresos de los menos favorecidos, ha desviado nuestra atención de un problema más fundamental: las desigualdades en las relaciones sociales. Para remediar este problema, Allen propone que “el camino más seguro hacia la justicia es la protección de la igualdad política”, o ser copropietario igualitario de las instituciones políticas que dan forma a las leyes y reglas mediante las cuales vivimos juntos. Y si la igualdad política nos brinda nuestra mejor oportunidad como justicia, entonces “la justicia, por lo tanto, se logra mejor, y tal vez única, a través de la democracia”. Mientras que para Rawls la participación en la democracia es un medio para alcanzar un fin (una forma de garantizar que se puedan garantizar las libertades y el bienestar para una población lo más amplia posible), para Allen también tiene un valor intrínseco. Poder participar en la elaboración de las decisiones de su comunidad “se siente bien; en esa actividad de cocreación las personas florecen”.
Este punto produce dos revisiones metodológicas importantes. Quizás el más fundamental sea su argumento matizado que desafía la explicación de Rawls del principio de libertad. Si bien Rawls enumera oficialmente la libertad política a la par de las libertades personales, cuando las cosas se ponen feas, trata la libertad política –específicamente, la libertad política igualitaria– como algo que no es verdaderamente esencial. Si la estructura básica de la sociedad es justa y si existen mecanismos democráticos formales, la gente debería poder confiar en que las políticas públicas y las operaciones del gobierno se aproximarán a la justicia y respetarán sus propios intereses personales. Una sociedad justa no necesita ser altamente participativa; de ahí la declaración de Rawls en Una teoría de la justicia de que “en un Estado bien gobernado sólo una pequeña fracción de personas puede dedicar gran parte de su tiempo a la política”.
Esta conclusión ha molestado a generaciones de críticos. Republicanos cívicos como Richard Dagger y Michael Sandel sostienen que la agencia política es un bien valioso en sí mismo y que una sociedad justa debería cultivar y celebrar el compromiso político. La labor de velar por la salud de la polis es una responsabilidad compartida a la que todos debemos contribuir; Los teóricos políticos no deberían sugerir que está bien que las personas opten por no realizar ese trabajo esencial porque no tienen ganas de hacerlo.
Allen comparte esta conclusión, pero llega a ella de manera diferente. La cuestión de la participación política, escribe, es una cuestión de poder. Si usted pertenece al grupo mayoritario en una democracia, puede confiar en que el sistema político tomará decisiones que sigan sus intereses sin que usted se moleste personalmente en participar. Si este es el caso, es posible que usted también se sienta bastante seguro de que el Estado respetará su cultura, su modo de vida y su acceso a los bienes básicos de la sociedad. Pero si eres una minoría dentro de una sociedad diversa, no puedes permitirte ese lujo: si no participaras directamente en la toma de decisiones democrática, no tendrías garantía de que el gobierno evitaría actuar de manera que dañe tus intereses fundamentales. Para Allen la participación política no es una opción opcional; es un requisito fundamental para proteger la propia libertad y un bien en sí mismo.
El argumento se vuelve más persuasivo cuando se combina con la segunda revisión metodológica de Allen: el simple reconocimiento de que vivimos en sociedades diversas que están marcadas por prácticas racistas históricas y actuales; en otras palabras, prácticas de dominación. (Aquí Allen sigue los pasos de las poderosas críticas a Rawls desarrolladas por Charles Mills en The Racial Contract y escritos relacionados). Invoca repetidamente la insistencia de WEB Du Bois en la igualdad política como fundamento de la lucha contra los patrones de dominación racial en los Estados Unidos. : “El poder del voto lo necesitamos en pura defensa propia; si no, ¿qué nos salvará de una segunda esclavitud?” La explicación de Allen sobre la justicia no trata sólo de cómo los individuos son tratados por la estructura básica de la sociedad, sino de cómo los grupos dentro de esa estructura básica (blancos y negros, mayoría y minoría) se relacionan entre sí.
Estos dos pasos son cómo la “justicia como equidad” de Rawls evoluciona hacia “justicia por medio de la democracia”. Para lograrlo, escribe Allen, se deben cumplir cinco elementos esenciales de la igualdad política: libertad frente a la dominación, igualdad de acceso a los instrumentos de gobierno (como votar y postularse para un cargo), igualitarismo epistémico (garantizar a la gente común y corriente una voz significativa en la formulación de políticas), reciprocidad (“la capacidad de mirarnos a los ojos”) y “copropiedad de las instituciones políticas” (instituciones políticas que no pertenecen a funcionarios ni a una clase política de élite, sino a todos nosotros).
Además de la igualdad política, Allen añade dos principios fundamentales más. Primero, un compromiso inquebrantable con las libertades tanto negativas como positivas, es decir, tanto las libertades personales como la participación en la política. Juntos brindan a las personas la “autonomía necesaria para el florecimiento y la justicia humanos”. En segundo lugar está el compromiso con la realización de la diferencia sin dominación: una sociedad en la que ningún grupo domina ni es dominado por ningún otro grupo.
Los tres principios de Allen (igualdad política, libertades negativas y positivas no sacrificables y diferencia sin dominación) sientan una base poderosa para una explicación revisada de la justicia que reivindica el valor de la participación política como un bien en sí mismo. Especialmente significativo es el énfasis de Allen en la necesidad del gobierno –específicamente, del autogobierno democrático– como mecanismo crucial para asegurar el florecimiento: una conclusión que se extiende directamente del poderoso argumento que Allen ya ha presentado sobre el propósito y significado de la Declaración de Independencia en Nuestra Declaración , donde interpreta que el documento demuestra que “sólo sobre la base de la igualdad se puede lograr la libertad de forma segura”.
De hecho, la explicación de Allen sobre la justicia tiene una pretensión mucho más fuerte de estar arraigada en la historia y las complejidades de la democracia emergente, incluida la propia tradición constitucional de Estados Unidos, que todo el paradigma rawlsiano. Ese arraigo permite a Allen ver sus muchos defectos con mayor claridad que Rawls, quien con demasiada confianza afirmó un compromiso consensuado con la igualdad de libertad y la igualdad social, al tiempo que eludió un compromiso serio con los hechos de la dominación racial.
Pero Justicia por medio de la democracia es más que una revisión teórica de Rawls. Allen también desarrolla varios principios “subsidiarios” de justicia propios que buscan desarrollar cómo se puede lograr la justicia en la práctica.
Dedica un tiempo considerable a desarrollar la idea de «La sociedad conectada», una sociedad que maximiza la construcción de conexiones entre personas a través de líneas de demarcación como raza, clase y geografía. ¿Cómo pueden estos diferentes grupos de personas construir las relaciones y la confianza suficientemente sólidas que requiere una acción colectiva eficaz para resolver problemas? ella pregunta.
Allen ofrece una visión considerable, extraída en parte de su experiencia práctica en varias comisiones de políticas. Para empezar, tanto los individuos como las organizaciones deben adoptar prácticas comunicativas que faciliten la participación inclusiva. Pide a los ciudadanos que aprendan a “escuchar para comprender”, “compartir el tiempo al aire”, “mantenerse presentes y comprometidos” y “esperar y aceptar el no cierre”. Tales normas y protocolos facilitan una comunicación clara y honesta que no se desmorona en los malentendidos y no busca tratar a los interlocutores de manera instrumental o como apoyo para ganar puntos políticos. Hay grandes desafíos involucrados en estos esfuerzos, reconoce. Pero éste es el trabajo que debe emprender una “sociedad conectada”.
No hace falta decir que éstas no son habilidades que uno habría aprendido en la academia filosófica prácticamente exclusivamente blanca y masculina de los años 1960 y 1970 (o antes). Tampoco son habilidades que tradicionalmente se enfatizan en los programas educativos de posgrado de élite de hoy. Pero hay una larga historia de aprendizaje democrático de este tipo fuera de la academia. En 1955, meses antes de ayudar a lanzar los boicots a los autobuses de Montgomery, Rosa Parks recibió capacitación en organización y tuvo la primera experiencia de su vida compartiendo comidas e interactuando con blancos como un igual social en la Escuela Highlander en Tennessee. La activista y educadora negra Septima Clark enseñó programas de alfabetización de adultos en Highlander, luego organizó “Escuelas de Ciudadanía” en todo el Sur en las décadas de 1950 y 1960 que promovían tanto la educación como el registro de votantes, como un complemento necesario al impulso por la igualdad legal para los negros. Americanos.
Ambos ejemplos están en consonancia con el argumento de Martin Luther King, Jr. (respaldado por Allen) de que la justicia requiere integración, no sólo eliminación de la segregación. De hecho, la explicación de Allen sobre la justicia y la democracia exige que nos preocupemos por cultivar personas que sean capaces de practicar los hábitos necesarios para hacer la diferencia sin que sea posible la dominación, así como la habilidad y la sabiduría para impulsar el ideal en situaciones nuevas y sin precedentes.
La preocupación de Allen por las relaciones sociales también da forma a su enfoque de las cuestiones de justicia económica. Su crítica del principio de diferencia rawlsiano de maximizar el bienestar de los menos favorecidos se extiende al ámbito económico. Para ella, invita a centrarse exclusivamente en la distribución del ingreso y los recursos, sin examinar los aspectos relacionales de la vida económica. La distribución equitativa de bienes es sólo la mitad del panorama, sostiene: también debemos preguntarnos si las personas se relacionan entre sí en la vida económica bajo un principio de reciprocidad más que de dominación. Sostiene que este enfoque generará opciones políticas más igualitarias que el principio de diferencia tomado por sí solo.
Basándose en el trabajo del economista político Dani Rodrik, Allen sugiere pensar en tres capas de la vida económica: preproducción (los activos que las personas aportan al proceso productivo), producción en sí (incluida la organización del trabajo, las relaciones laborales, la organización del mercado). , etc.) y postproducción (la distribución y redistribución del ingreso después del proceso de producción).
Algunas de las recomendaciones específicas de Allen para su implementación suenan socialdemócratas en su forma, como la preocupación por los “buenos empleos”. Pero otros son radicales: promover empresas que “apoyen la democracia” (basándose en el excelente trabajo de Elizabeth Anderson criticando regímenes antidemocráticos dentro del lugar de trabajo capitalista) y permitir una “dirección democrática” de la economía en su conjunto a través de la política monetaria y herramientas relacionadas. Estas son ideas socialistas familiares, pero se presentan en el libro de Allen como ideas que surgen de la lógica de la democracia, más que de conflictos entre trabajo y capital. De hecho, Allen evita verse arrastrado al tradicional debate de “capitalismo versus socialismo”. Pero en este caso, el objetivo no es eludir cuestiones importantes sobre la organización económica y la democracia, sino plantearlas de diferentes maneras.
En última instancia, Allen pone muchas esperanzas en la posibilidad de la democracia. Tal inversión puede parecer una apuesta imprudente si uno interpreta los acontecimientos recientes en la política estadounidense como indicativos de un exceso democrático (los votantes y las mayorías no son dignos de confianza) o de una inutilidad democrática (las elecciones no importan porque en realidad no cambian el control o el comportamiento de las élites). grupos). Pero Allen ofrece una receta clara para mejorar la práctica de la democracia, señalando la necesidad de fomentar no sólo una mejor deliberación, sino también una “lucha justa” y una “profecía”.
La “lucha justa” implica el reconocimiento de algunas verdades básicas. Uno, la política siempre implica desacuerdos; en segundo lugar, los actores políticos comprometidos, por lo tanto, normalmente tendrán adversarios políticos igualmente comprometidos; y tercero, la política funciona mejor cuando los actores, incluidos los adversarios, no pretenden destruirse unos a otros sino que aceptan jugar según reglas acordadas, como los equipos de béisbol que entienden que debes salir al campo después de hacer tres outs en el plato.
La “profecía” implica la voluntad y la capacidad de articular los fines últimos del compromiso político de uno, para así movilizar a otros y ayudar a “cambiar los valores de una sociedad”. Cuando luchamos en política, ¿por qué luchamos realmente? Allen sostiene que cualesquiera que sean nuestros propósitos o causas específicas, también debemos priorizar la unidad de la comunidad política y el funcionamiento continuo de las instituciones democráticas como parte integral de nuestra visión. Dicho de otra manera, el discurso y la acción proféticos en las democracias deberían apuntar no sólo a los intereses de un grupo en particular, sino a invitar a la colectividad a convertirse en una mejor versión de sí misma.
Fundamentalmente, todos esos roles “requieren la misma práctica ética: regular y transformar el interés propio en la dirección de la intencionalidad”. En lugar de eliminar intereses de la esfera pública o permitir que colisionen en forma de suma cero, a menudo destructiva, sostiene Allen, una práctica cívica saludable debería generar “interés propio equitativo…”. . . donde el sentido del propio bien está vinculado a la preocupación por la salud continua de la comunidad de la que uno forma parte. Cuando este trabajo es viable, entonces uno puede trabajar con otros para encontrar un propósito compartido o común”.
Se trata de argumentos nobles, presentados en apoyo de una visión convincente. Todos queremos más personas en la arena política con la combinación de propósito moral, autoconciencia y reconocimiento tanto de otras personas como del bien primordial de toda la comunidad que invoca Allen.
Pero el problema, por supuesto, es que muchos carecen de estos rasgos y no están dispuestos a aprender a desarrollarlos. Allen, con razón, pide una política de civismo en la que llamemos la atención sobre las violaciones de las normas cívicas “llamando” en lugar de “denunciar” a los infractores, y en la que nosotros, siguiendo a Martin Luther King, Jr., nos cuidemos de reconocer la humanidad de los adversarios. Esto tiene sentido en muchos entornos. Pero parece una guía insuficiente para nuestras realidades políticas definidas por una guerra de suma cero y tierra arrasada en la que a algunos actores simplemente no les importan las normas cívicas ni el respeto por los demás.
Allen no está ciego a estas realidades. En muchos sentidos, el libro es una respuesta a ellos. En el prólogo, escribe sobre la “sorpresa” que muchos filósofos políticos y politólogos experimentaron ante acontecimientos preocupantes recientes, incluida la elección de Donald Trump en 2016. ¿Por qué no lo vimos venir a él o a alguien como él? La respuesta de Allen –porque hemos dado poca importancia a la igualdad política y la democracia y, por lo tanto, no hemos podido formular las preguntas correctas sobre nuestra economía política– es convincente y persuasiva, pero todavía se siente un poco incompleta.
Los teóricos de la justicia social, como Rawls, Allen y muchos otros, creen que las instituciones sociales son un bien en sí mismas. Pero figuras como Donald Trump no. Creen que estas instituciones existen para servir a intereses personales, y si pueden modificarlas para que se adapten a sus propios propósitos, mucho mejor; y si están produciendo resultados contrarios a sus intereses, pueden ser desmanteladas o usurpadas a voluntad. Y muchos estadounidenses admiran, y presumiblemente están de acuerdo, con esta forma de estar en el mundo: los tontos siguen las reglas, pero la gente inteligente las dobla, las rompe o las ignora. Creen que el dinero y el poder siempre se saldrán con la suya y sospechan o desprecian cualquier conversación sobre valores morales superiores.
La democracia de Allen es una democracia para gente buena . Pero ¿qué pasa con las personas que no son tan buenas, que no es probable que adopten ideales altruistas como la “lucha justa”, que sólo quieren lo que quieren y harán cualquier cosa para conseguirlo, incluso destruir a un adversario (o, en realidad, a un enemigo)? amigo), para salirse con la suya o hacer avanzar su ambición en la arena política?
Allen aborda una solución en este nuevo libro, al menos a nivel teórico. Para ella, una economía política justa es una forma de “liberalismo de poder compartido”, en el que el poder se comparte ampliamente entre la población y ningún actor, clase o entidad tiene un poder excesivo. Haciendo eco de la noción de poder compensatorio de John Kenneth Galbraith, el liberalismo de poder compartido puede, en teoría, ayudar a controlar la influencia desbocada de los capitalistas y reducir la vulnerabilidad de la democracia frente a actores interesados. El ideal es atractivo, si se puede lograr. Pero, como sostiene vigorosamente Tom Malleson en otro importante libro reciente, Against Inequality (2023), lograr una economía política justa probablemente requerirá un ataque frontal a la riqueza de los superricos, tomando medidas como aplicar rigurosos impuestos sobre el patrimonio para limitar las tenencias. y el alcance de la influencia de las personas más ricas del mundo sobre las instituciones democráticas.
Uno sospecha que Allen podría, de hecho, estar de acuerdo con esta conclusión. Pero en su libro no lo dice claramente. Si bien Allen incluye los impuestos sobre el patrimonio en un menú de posibles herramientas políticas para corregir la desigualdad, su análisis de la economía política se centra en otra parte. Al plantear correctamente la pregunta de “cómo un círculo vicioso de desigualdad de ingresos y riqueza y dominación política de las instituciones democráticas por parte de las élites ricas puede convertirse en un círculo virtuoso de empoderamiento igualitario, conectividad social, economías relacionales y capitalismo de partes interesadas”, la respuesta propuesta por Allen es simplemente fortalecer la democracia.
Ahí radica el pequeño defecto de una obra por lo demás magnífica: la explicación que hace Allen de la democracia no reconoce suficientemente que es una idea con enemigos. Una “lucha justa” es exactamente lo que se necesita la gran mayoría de las veces en el funcionamiento normal de la democracia, pero a veces las democracias deben ir más allá para hacer frente a las amenazas existenciales.
En Richmond, nuestros pasos incómodos y torpes para practicar la democracia y promover la justicia resultaron fructíferos debido a nuestro propósito compartido de abordar un problema que nos afectaba a todos (aunque de diferentes maneras). ¿Pero no son un grupo de trabajo de las Escuelas Públicas de Richmond y nuestras instituciones políticas nacionales dos empresas muy diferentes? De hecho, a pesar de todas las complejidades involucradas en nuestro trabajo para abordar las necesidades de los estudiantes de inglés, no tuvimos que tratar con personas que se opusieran fundamentalmente al proyecto. Pero esas personas ciertamente están aquí en Virginia y en todo el país, y tienen acceso a la voz y al poder.
El trabajo de cocrear respuestas significativas a los problemas comunitarios, de maneras que se aproximen a la visión de una “democracia constitucional participativa igualitaria”, representa la esperanza, la promesa y, en el mejor de los casos, la realidad de la democracia. Pero debe complementarse con una descripción más sólida de cómo enfrentar y superar a los opositores acumulados a la democracia, la inclusión y prácticamente todo lo que Allen representa. ¿Cómo es exactamente el “ejercicio democrático del poder” frente a los oponentes contemporáneos de la justicia y la igualdad política? Ésa es una pregunta que uno espera que Allen (y el resto de nosotros) aborden vigorosa y urgentemente en trabajos futuros.
Como muchos teóricos políticos formados en los últimos cincuenta años, me curtí en llegar a un acuerdo con Rawls, sus críticos y las respuestas de Rawls a los críticos. El trabajo de Rawls todavía tiene una amplia influencia en el mundo académico y específicamente en los planes de estudio relacionados con la justicia social, y no sin razón. La idea de la Posición Original y la noción de una sociedad justa como aquella en la que uno estaría dispuesto a ser colocado al azar sigue siendo intuitivamente convincente y tiene la capacidad de conmover e inspirar a los estudiantes de justicia social incluso ahora. Veo esto casi todos los semestres en mi enseñanza.
Pero también veo que ya es hora (ya es hora) de que tanto los académicos como los estudiantes abandonen la teoría abstracta como punto de partida para pensar sobre la justicia. Los estudiantes de hoy exigen el reconocimiento de las realidades de lo que está sucediendo en un mundo plagado de racismo y sexismo. Merecen herramientas que les ayuden a navegar mejor por el mundo tal como es y al mismo tiempo inspirar su imaginación moral, que les permita pensar en futuros genuinamente diferentes y mejores.
La justicia a través de la democracia es un punto de partida muy necesario para lograr ese cambio. Se basa en hechos clave sobre cómo funcionan en la práctica las sociedades democráticas reales (es decir, imperfectas). Allen comienza con el hecho central de la sociedad moderna, la diferencia mezclada con la dominación, y postula el ideal de gran alcance de la diferencia sin dominación.
Si bien el libro adolece de un ligero grado de inocencia política, los ideales y las correspondientes reglas de acción que ofrece son ciertamente lo suficientemente convincentes como para inspirar tanto un pensamiento más claro como una acción práctica muy necesaria. Si estos ideales y reglas pueden hacer frente al desafío de renovar una democracia en peligro por élites egoístas es una pregunta que sólo puede responderse a través de la práctica, la experimentación y el aprendizaje continuo: un aprendizaje anclado en las experiencias y luchas de comunidades reales que luchan por una mayor grado de justicia.
Tomado de bostonreview.net
Visitas: 14