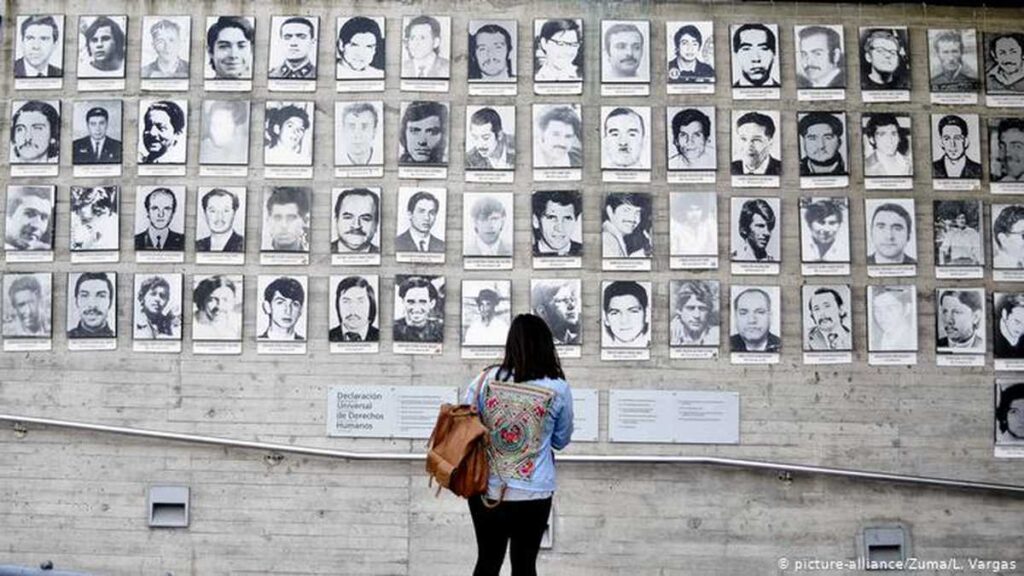En septiembre de 2023 se conmemorará el golpe de estado de Pinochet en 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular simbolizado por Salvador Allende. Poner en perspectiva los 30 años que precedieron al advenimiento de la Unidad Popular en septiembre de 1970 nos parece una necesidad político-histórica para situar mejor en su trayectoria los tres años de “profundas transformaciones sociales” que ha conocido la sociedad chilena.
En 1999 se publicó un libro titulado Para recuperar la memoria histórica . Frei, Allende y Pinochet (Ed. ChileAmérica-CESOC, Santiago). Uno de los principales animadores de esta investigación fue Luis Vitale. Luis Vitale era de origen argentino, nacido en 1927 en Villa Maza en la provincia de Buenos Aires. Junto a su función como profesor de historia en la Universidad Nacional de La Plata, integró las filas del Partido Obrero Revolucionario, junto a Adolfo Gilly, entre otros.
En 1955 se instaló en Chile y se hizo ciudadano. Luis Vitale combinó la actividad militante, de tradición trotskista, con la labor de un reconocido historiador. Es autor, entre otras cosas, de la Interpretación Marxista de la Historia de Chile , en 8 tomos, publicada en 1967. Participó en la creación del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria). Detenido durante el golpe, fue detenido y torturado, luego confinado al campo de concentración de Chacabuco en el norte de Chile. Su determinación se notó allí. Una campaña internacional por su liberación tuvo éxito: en 1974 fue liberado y se le otorgó una cátedra de historia en la Universidad Goethe de Frankfurt.
A partir de entonces enseñó en muchas universidades, entre otras en Venezuela de 1978 a 1985. Su presencia en este país y las condiciones de trabajo que se le hicieron le permitieron escribir una historia general de América Latina en 9 tomos publicados por Ediciones Universidad Central de Venezuela. (Caracas, 1984). De regreso en Chile, se le reconoce como un historiador de pasado y presente militante. Fue en ese cargo que editó el libro Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende y Pinochet . Desapareció en 2010 y sus cenizas fueron esparcidas en la ex mina de carbón de Lota como una forma de participación y homenaje a las luchas combativas del movimiento obrero en Chile.
Publicaremos extensas contribuciones de Luis Vitale que forman la columna vertebral de este libro. En su “Nota Introductia”, traducida aquí como “¿Por qué este libro?” –, Vitale explica su significado histórico y político.
Este primer fragmento se centra en el lugar de las corrientes socialcristianas y sus convergencias y divergencias dentro de la Democracia Cristiana que traza los rasgos constitutivos del gobierno de Eduardo Frei del 3 de noviembre de 1964 al 3 de noviembre de 1970.
La traducción al francés de estas contribuciones fue realizada por Ruben Navarro y Hans-Peter Renk. Les agradecemos calurosamente. (Ed. en contra )
***
¿Por qué este libro?
Por Luis Vital
El diario El Mercurio del 12 de noviembre de 1998 informa que «el Vicepresidente del Senado, Mario Ríos, informó que un grupo de senadores opositores había solicitado al Senador Carlos Cantero [Renovación Nacional] iniciar un estudio para crear una comisión multisectorial encargada de estudiar la historia de Chile en los últimos años. Mario Ríos explicó que el objetivo es conformar una comisión de estudio más amplia que la creada durante el gobierno de Patricio Aylwin [1990-1994, democratacristiano] y presidida por Raúl Rettig [Comisión Nacional por la Verdad y la Reconciliación de Chile 1990-1991 ], para analizar la historia política e institucional de los gobiernos de las últimas tres décadas”. Al día siguiente, otro artículo del mismo diario decía: «Un grupo de 24 senadores opositores,
Frente a esta posición y otras, como la del almirante Arancibia en junio de 1999 -claramente encaminada a justificar el golpe militar y consagrar su análisis sesgado e ideológico como «verdad oficial»- hemos conformado un equipo de historiadores para que actúe como comisión alternativa. a la propuesta de la derecha.
Nuestra interpretación general de los últimos 30 años, expuesta en diferentes capítulos de este trabajo, es que en Chile se han dado procesos históricos de mediano y largo plazo, con dos períodos: uno de discontinuidad-continuidad y otro de ruptura-continuidad. El primero fue inaugurado en 1964 por Eduardo Frei Montalva [presidente de noviembre de 1964 a noviembre de 1970], iniciador de una nueva etapa de democratización política, social y cultural en la historia de Chile, etapa que tuvo continuidad histórica durante el gobierno de Salvador Allende , pero en una etapa más avanzada de la lucha social. La segunda, de ruptura luego de discontinuidad-continuidad,
A nuestro juicio, a partir de 1964 se inicia una etapa histórica que culmina en septiembre de 1973, que genera un proceso de discontinuidad respecto al gobierno derechista de Jorge Alessandri [noviembre de 1958-noviembre de 1964]. Es obvio que los gobiernos de Frei y Allende [noviembre de 1970-11 de septiembre de 1973] tuvieron especificidades derivadas del contexto internacional y latinoamericano y, más precisamente, de diferentes proyectos políticos: Democracia Cristiana y Unidad Popular.
Sea como fuere, la implementación inmediata del programa de Allende no se explica sin tomar en cuenta las medidas de Frei de «chilenización del cobre», reforma agraria y participación popular, proceso que llamamos de continuidad histórica, aunque existen claras diferencias entre el dos, expresada en la política de nacionalización de Allende, en la profundización de la reforma agraria y, sobre todo, en la creación del área de propiedad social y la forma de participación a través del control obrero y la administración de las empresas por los trabajadores, acelerando la creación de Cordones Industriales, Comandos Comunales,Centros de Reforma Agraria y Juntas de Abastecimiento y Precios.
Un análisis riguroso permite concluir que las medidas del gobierno de Allende han constituido objetivamente una continuidad histórica, en un nivel más radical, del proceso iniciado por la Democracia Cristiana. En términos de sociología política, fue un proceso de revolución democrática que no llegó a la etapa socialista, ya que la Unidad Popular ganó electoralmente el gobierno pero no ostentó el poder real.
Allende logró prácticamente todas las tareas democráticas burguesas que la clase dominante no logró durante los siglos XIX y XX. Además, adoptó medidas que iban más allá de estas tareas democráticas burguesas, como la expropiación de empresas privadas durante la creación del área de propiedad social y otras medidas antes mencionadas. Si bien es obvio -para quien quiera hacer un análisis objetivo- que la Unidad Popular no ha llegado a la etapa de transición al socialismo: esto por la sencilla razón de que nunca ha tenido el poder, desde el Parlamento, el Poder Judicial, el Las Fuerzas Armadas y otras instituciones burguesas permanecieron intactas, en última instancia, los artífices del golpe militar. Estrictamente hablando, La Unidad Popular no logró cambiar el carácter del Estado ni crear un nuevo tipo de institucionalidad que formalizara los embriones del poder popular. En conclusión, y de acuerdo con las tesis de autores que han analizado el estado en el mundo, como Harold Laski [Reflections On the Revolution of our Time , 1943], y el carácter de las revoluciones del siglo XX analizadas en el reciente libro de Hobsbawn [ The Age of Extremes: The Short 20th Century 1914-1991 ], la Unidad Popular ha logrado una parte de su estrategia de revolución al etapas, en primer lugar con la etapa democrático-burguesa. Pero, históricamente, la consecución de la primera etapa nunca ha sido garantía para pasar a la segunda, la etapa socialista, porque para eso es necesario llegar efectivamente al poder.
Según una categoría histórica – sistematizada por Braudel y profundizada por otros investigadores – podríamos decir que de 1964 a 1973 hubo una época de “media duración”, drásticamente partida en dos por el golpe militar del 11 de septiembre.
El militarismo ha dado paso a un nuevo período de ruptura-discontinuidad-continuidad, que casi podría denominarse de «larga duración»: este período comprende no sólo los 17 años de las Fuerzas Armadas como institución, sino también los años de gobiernos de la Concertación, desde estos estaban sujetos a la Constitución de 1980 y al “poder de facto” ejercido por los militares.
Esto no quiere decir que los gobiernos de la Concertación sean políticamente iguales a los de Pinochet, ya que fueron elegidos democráticamente. Pero su gestión quedó atrapada por los acuerdos explícitos o tácitos entre la Concertación y los militares -acuerdos que empiezan a ser de conocimiento público- y las condiciones impuestas por Pinochet para ceder el poder, entre ellas la continuidad de la política económica, las privatizaciones, el binomio sistema de elecciones, los «senadores designados», la autonomía de las Fuerzas Armadas y la inamovilidad de los funcionarios designados por la dictadura, incluidos los docentes de los tres niveles educativos.
Así, el llamado “período de transición” no ha terminado, luego de una década de gobiernos electos por voto popular. El país sigue atravesando los mismos traumas que aparecieron repentinamente hace un cuarto de siglo, sin que se sepa aún cuándo podrán ser superados. Salvo posibles convulsiones sociales o nuevos gobiernos con mayorías parlamentarias en ambas Cámaras decidan exigir una Asamblea Constituyente [que sigue vigente en 2022 y 2023 – ed.] que corte de raíz el patrimonio de los militares – que no es sólo el trabajo de las Fuerzas Armadas, pero que también incluye en sus filas a civiles de derecha, este proceso histórico podría transformarse en un tiempo no de casi, sino de “larga duración”.
Nuestro principal interés no es decir qué hubiera pasado en Chile si los partidos de izquierda hubieran aplicado tal o cual táctica política, sino analizar qué sucedió realmente durante estos 30 años. Tampoco se pretende centrar nuestro análisis en una polémica con los pocos historiadores que han escrito sobre este período. No somos depositarios de ninguna verdad absoluta. Tampoco somos imparciales, aunque aspiramos a ser objetivos en nuestra investigación, sin ser objetivistas. (Santiago, marzo de 1999)
*****
El primer gobierno de DC: Eduardo Frei Montalva (1964-1970)

Los líderes democratacristianos, que por primera vez en la historia de Chile llegaron al gobierno en 1964, eran los mismos y de la misma generación socialcristiana de principios de los años 30, pero a la vez diferentes, con más experiencia, aunque menos. convencidos de la realización de ciertos aspectos de su utopía y, sobre todo, con una ambición de poder madurada a lo largo de tres décadas de compromisos políticos con fuerzas ajenas a su estrategia comunitaria.
Se inspiraron en el contenido social de la encíclica Rerum Novarum (1891), Juan Concha y Tizzoni, precursores chilenos de las ideas socialcristianas de principios del siglo XX. Habían leído con pasión las críticas de la Iglesia al régimen liberal burgués, les había conmovido la encíclica Quadragésimo Anno (1931), la obra de Marc Sagnier, organizador del grupo «Le Sillon» [órgano de un movimiento de educación popular lanzado en 1899] –aunque no compartían sus críticas a la Iglesia– y estaban particularmente influidos por la revista Esprit, dirigida a partir de 1932 por Emmanuel Mounier; siguieron de cerca los experimentos sociales de los Jóvenes Trabajadores Católicos y la formación del Secretariado Internacional de Sindicatos Cristianos.
El pensamiento de Jacques Maritain [1] fue decisivo en la formación política de la generación socialcristiana chilena, sobre todo por sus sugerencias prácticas para el avance de la filosofía neotomista, entre las cuales: la sociedad no será ni individualista ni colectiva, ni de represión sino un paso del capitalismo privado al servicio del trabajo, la copropiedad de los medios de trabajo [2]y otros supuestos que oscilan entre la utopía y la ingenuidad frente a los capitalistas. Sin embargo, una idea clave de Maritain sedujo a la generación de Ignacio Palma [1910-1988, demócrata cristiano, presidente del Senado de mayo de 1972 a mayo de 1973, se opuso abiertamente al golpe], Manuel Garretón [estudiante líder de la Universidad Católica en 1963- 64, sociólogo, participó en la corriente de Renovación Socialista], Eduardo Frei y Bernardo Leighton [1909-1985, democratacristiano, crítico de la dictadura militar]: crear partidos socialcristianos pero no confesionales, a diferencia de los partidos conservadores, cuyos los miembros debían ser católicos e incondicionales de la Iglesia. La generación chilena de los años 30 aglutinó la idea de Maritain,
Con base en esta táctica, los jóvenes líderes del Partido Conservador (Frei tenía 27 años) fundaron la Falange Nacional en 1935: luego se separaron del «tronco Pelucón» [conservadores] en 1938, en protesta por el apoyo del Partido Conservador a magnate Gustavo Ross Santa María, y apoyaron al gobierno del Frente Popular, encabezado por Pedro Aguirre Cerda, con el objetivo de limar algunos de los ángulos agudos planteados por cierta izquierda socialista, objetivo que explicitó un sacerdote en una carta al Papa: “En realidad, creo que la actitud de la Falange, políticamente discutible, en ningún momento pudo ser acusada de anticatólica y trató de proceder de acuerdo con la autoridad eclesiástica; su política, a veces demasiado cándida y crédula, fue tender la mano a las izquierdas para suavizar la situación y evitar una ruptura con la Iglesia y una revolución social, y creo que podemos decir que lo lograron; eran un elemento de pacificación”[3] .
El apoyo de la Falange al Frente Popular, acogido por Aguirre Cerda, un radical que no era hostil a la Iglesia, volvió a confirmarse durante la candidatura presidencial de Juan Antonio Ríos [presidente de abril de 1942 a junio de 1946], quien en 1945 nombró al joven Frei, entonces de 34 años, como Ministro de Obras Públicas. Pero se apresuró a renunciar tras la masacre antiobrera en la Plaza Bulnes, ordenada por el vicepresidente Alfredo Duhalde en 1946. Sin embargo, la Falange, que ya contaba con tres diputados, Manuel Garretón, Radomiro Tomic [aprobará en 1971 la nacionalización del cobre y se exilió en Suiza tras el golpe] y Jorge Ceardi, dio un nuevo giro al optar por uno de los candidatos presidenciales de la derecha: Eduardo Cruz-Coke, un conservador social cristiano.
Aunque derrotada en esta elección, la Falange siguió ejerciendo influencia política e intelectual al crear, por iniciativa de Mario Aguirre y Gabriel Valdés, la importante editorial Editorial del Pacífico, y al generar nuevas reflexiones con los libros de Alejandro Magnet, Ismael Bustos , Jaime Castillo V. y los jóvenes investigadores Jacques Chonchol [Ministro de Agricultura de noviembre de 1979 a noviembre de 1972, contribuyó desde 1969 a la creación del Movimiento de Acción Popular Unitario-MAPU] y Julio Silva Solar [también ingresó al MAPU y luego Izquierda Cristiana] , además de la producción intelectual de Eduardo Frei.
Bajo el gobierno de Gabriel González Videla, la Falange continuó su zigzagueante trayectoria. Pasó de una oposición firme a la integración en el gobierno. Ignorando la política autoritaria de González Videla, que había expulsado de su gobierno a los tres ministros comunistas, apoyó el pacto militar con Estados Unidos y acabó entrando en el gobierno con el nombramiento de Bernardo Leighton en el Ministerio de Educación, e Ignacio Palma V. como Ministro de Tierras y Colonización.
“Una vez más, nos encontramos, dijo Leighton, en la misma línea que los conservadores. Entramos al gobierno para seguir defendiendo una interpretación de la doctrina social cristiana, en el sentido de que este gobierno debe servir de instrumento a los trabajadores. Esta fue sin duda una actitud responsable de nuestra parte, políticamente responsable; quizás fue un error partidista, porque los chilenos de a pie no entendieron que un partido como el nuestro, que estaba en la oposición, entra al gobierno” [4].. Frei también trató de justificar este comportamiento político en los siguientes términos: «Es cierto que, cualesquiera que sean los errores, que no ignoramos, y los límites que reconocemos en la actual fórmula política de centro-izquierda, ésta representa potencialmente lo más solución equilibrada posible para gobernar” [5] .
Años después, Rafael Agustín Gumucio reflexionaba sobre los pasos dados por estos no tan jóvenes líderes de la Falange: “Cuando se unió a otros partidos, perdió su singularidad ideológica. Aunque cabe señalar que, de 1957 a 1964, esta pérdida de singularidad, que buscaba una ruptura, fue más ligera de lo que sería después” [6 ] . Gumucio posiblemente se refería a la campaña presidencial de Frei de 1958, teñida de reformismo y concesiones políticas a su Comando de Independientes [7] para arrebatarle votos a la candidatura derechista de J. Alessandri.
Durante la década de 1950, el socialcristianismo chileno se convirtió en un partido de gran influencia popular. En 1952 intentó formar una coalición de centroizquierda con el Partido Radical para desafiar la candidatura de Ibáñez a la presidencia. Frei llegó a la segunda vuelta, pero el Partido Radical rompió la alianza. En 1953 se crea la Federación Socialcristiana, que agrupa a Falange Nacional y al nuevo grupo disidente conservador –encabezado por Horacio Walker, Pablo Larraín, Pedro Undurraga y Jorge Mardones Restat–, el Partido Conservador Socialcristiano. Conservador Socialcristiano]. Ambos se fusionaron en julio de 1957, dando origen al Partido Demócrata Cristiano. Rápidamente se les unió una sección del Partido Nacional Democrático (PADENA), el diputado del grupo Ibáñez, José Musalem, y el exconservador Tomás Pablo, que llevó la representación parlamentaria de la flamante Democracia Cristiana a 14 diputados y un senador por Santiago: Eduardo Frei, electo para este cargo por segunda vez, la primera vez fue elegido en 1949 en Coquimbo y Atacama. La llegada de nuevos militantes y figuras políticas de otras tendencias aumentó el número de militantes, mientras se cuestionaban los ideales de antaño.
La generación de los años 30 comenzó a ver la posibilidad de convertirse en una potencia alternativa, estimulada por las tendencias políticas europeas de la posguerra.
Las grandes potencias mantuvieron su política de “guerra fría” para frenar la revolución anticolonial en Asia y África, que en algunos países, como China, Corea e Indochina, tomaba el camino de la liberación nacional y social. La burguesía entendió que no podía seguir apoyando a partidos de derecha desacreditados, incapaces de servir de mediadores ante las grandes movilizaciones obreras en Italia, Francia, Alemania, Bélgica.
Por tanto, se hizo necesario incentivar la creación de nuevos partidos capaces de encauzar las protestas populares; partidos capaces de desafiar la hegemonía de socialistas y comunistas; nuevos partidos con una ética e ideología coherentes que puedan traer esperanza a la generación frustrada de la posguerra; partidos, en definitiva, parte de una corriente de pensamiento mundial y capaz de limitar el apoyo popular a la otra corriente, también global: el socialismo, en pleno auge.
Se empezó a incentivar el desarrollo de partidos democristianos, sin descartar alianzas con corrientes tradicionales de derecha. Rápidamente se formó la Unión Demócrata Cristiana Mundial (UCDM) que pronto ganó el gobierno en Alemania en 1950 con la CDU, encabezada por Konrad Adenauer; en Italia con Alcide De Gasperi y Amintore Fanfani; en Francia en 1947 con el Movimiento Republicano Popular (MRP) de Robert Schuman, gobernando en coalición con los radicales y los socialdemócratas; en Bélgica en 1950, tras la dimisión del rey Leopoldo en favor de su hijo Balduino, el Partido Socialcristiano se convirtió en la principal fuerza electoral en las elecciones de 1958.
Esta dinámica también se inició en América Latina, con la fundación de la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América) y el papel jugado por el COPEI [social catolicismo] venezolano, liderado por Rafael Caldera, tras la caída del dictador Pérez Jiménez en 1958 para apoyar el gobierno electo de Rómulo Betancourt [presidente de febrero de 1959 a marzo de 1964] del partido Acción Democrática; el Movimiento Demócrata Cristiano de Paraguay; el Partido Socialcristiano de Nicaragua, creado en 1955; el PDC guatemalteco, fundado el mismo año; el PDC peruano, que apoyó a Belaúnde Terry [primera presidencia de julio de 1963 a octubre de 1968]; el PDC de Uruguay, organizado por Juan Pablo Terra; los núcleos de la Democracia Cristiana en Argentina, encabezados por Juan T. Lewis y luego por Horacio Suelle; la Unión Cívica Nacional de Panamá, creada en 1955,[8] .
En Chile, en pocos años, el Partido Demócrata Cristiano experimentó un notable avance, incidiendo en amplios sectores de trabajadores y estratos medios, quienes se solidarizaron con los postulados de la Declaración de Principios de la Primera Convención Nacional, realizada en 1957: “La Democracia Cristiana afirma que el poder económico no debe descansar ni en los individuos impulsados por el deseo de ganancias ilimitadas, ni en el estado monopolista. La economía humana tiende a agrupar a las personas en comunidades de trabajo, propietarias del capital y de los medios de producción y cuyos objetivos sean coherentes, ya hacer del Estado, como custodio del bien común, la máxima expresión de esta vida comunitaria.
Durante la elección presidencial de 1958, Frei, con el lema «La verdad tiene su hora», idéntico al título de su libro, obtuvo aproximadamente 250.000 votos, y el número de adeptos aumentó con la incorporación de un sector de medianas empresas agrícolas. propietarios del Partido Agrario Laborista, pero ha perdido homogeneidad social. A principios de la década de 1960, el partido era una de las principales fuerzas dentro de los sindicatos de estudiantes, el movimiento cooperativo, los sindicatos de trabajadores, el movimiento de «pobladores» y especialmente los sindicatos de profesionales y empleados técnicos. Esta influencia le permitió convertirse en el primer partido político del país durante las elecciones municipales de abril de 1963,
Una novela de la época nos habla del fervor de los jóvenes socialcristianos de las clases medias por estar con los pobres. Esta es la novela Mara, de Carmen Valle, seudónimo de Blanca Subercaseaux de Valdés (Ed. Del Pacífico, Santiago, 1965). La novela se desarrolla en el Santiago de principios de la década de 1960 y muestra a una joven de origen pequeñoburgués, Mara, quien, luego de conocer a unos muchachos católicos, decide irse a vivir a un barrio «marginal» de la periferia de Las Condes. En la novela, es claro que este acercamiento a los pobres tenía un carácter paternalista. El joven ideólogo Marcos, más tarde abandona sus ideales a causa de un amorío frustrado y se convierte en empresario. Y lo mismo ocurre con varios de los personajes socialcristianos. Solo Mara se mantuvo constante.
El libro Las fuentes de la democracia cristiana , de uno de sus principales teóricos, Jaime Castillo Velasco, publicado en 1963, le dio a DC mayor densidad de pensamiento, una mística del cambio y una estrategia hacia una sociedad comunitaria, pero profundizó dialécticamente la contradicción entre la dirigencia y una base que empieza a creer en una nueva utopía, en una sociedad diferente al capitalismo. Castillo retrocede en la historia para demostrar el carácter rebelde de Jesús, diferenciando las épocas en que “el cristianismo actúa como ideología rebelde” y las épocas de “cierta realización de las ideas cristianas” (página 31) y otros temas sobre los que me permití argumento en mi libro Esencia y Apariencia de la Democracia Cristiana, publicado en 1964 por Éditions Arancibia. Esta contradicción entre el ideal comunitario y la praxis concreta de la Democracia Cristiana en el gobierno se hizo permanente durante y después de la presidencia de Eduardo Frei, porque los jóvenes realmente creían en una «revolución en libertad» y en el humanismo integral predicado por sus maestros.
Mi libro sobre la Democracia Cristiana es el resultado de una larga investigación iniciada a mediados de la década de 1950, cuyo primer rastro fue un artículo que publiqué en enero de 1957 en el diario Frente Obrero, órgano del Partido Obrero Revolucionario . de la Cuarta Internacional]. Cuando Allende escuchó a su amigo Labarca hablar de esta obra, me invitó a su casa en Guardia Vieja en febrero de 1964.
Inmediatamente me preguntó: “¿Tú crees que la candidatura de Frei es la nueva cara de la derecha, como dicen mis compañeros de izquierda? Le respondí con otra pregunta: «¿Y tú qué piensas?» «. – “No, amigo, cómo podría decir semejante tontería, cuando es público y notorio que el programa de Frei significa una ruptura con la posición tradicional de la derecha. Lo que tenemos que hacer de inmediato es librar una batalla en el frente ideológico, desentrañando el verdadero pensamiento de la Democracia Cristiana y las diferencias con nosotros. Por eso te pido que completes tu investigación lo antes posible”. – “Oiga, camarada Allende, yo no hago libros por encargo. lo que podría hacer,
Ciertas contradicciones habían sido señaladas por Julio Silva Solar, primero como coautor con Jacques Chonchol de Hacia un mundo comunitario (1950) y luego en su libro A través del marxismo (1951): «Sería una tontería suponer que el movimiento histórico de esta magnitud dará lugar a un abanico de reformas societarias, participaciones accionariales, cogestión y otras fórmulas que se ofrecen como solución. E incluso la propiedad comunitaria se falsifica cuando se coloca en terrenos de la empresa” [9] .
Ante la incapacidad de los partidos tradicionales para servir de mediadores en las luchas sociales, los miembros de la Cámara de Comercio, un nuevo tipo de campesinos y, sobre todo, empresarios industriales vieron en la Democracia Cristiana el mejor medio para consolidar y modernizar la estructura capitalista. , porque podía garantizar las relaciones comerciales con Estados Unidos y Europa Occidental, como había demostrado el grupo parlamentario de Falange en 1955 al aprobar la ley sobre el “Nuevo enfoque del cobre” y el “Referéndum de la Sal”, que beneficiaba a las empresas extranjeras. Al mismo tiempo, gran parte de la pequeña burguesía e intelectuales, profesionales y técnicos, desencantados con el Partido Radical, comenzaron a unirse en torno a la Democracia Cristiana.
Casi simultáneamente, las administraciones norteamericanas, en particular el presidente John Kennedy [enero 1961-noviembre 1963], aconsejaron a las clases dominantes, y en particular a los partidos de centro, un plan de reformas encaminado a neutralizar el impacto de la Revolución Cubana, sintetizado en el proyecto conocido como “Alianza para el Progreso”.
Mientras tanto, la izquierda, en particular el Partido Comunista, estudiaba la posibilidad de presentar un candidato de compromiso entre el Frente de Acción Popular y la Democracia Cristiana, candidato que podría haber sido Baltazar Castro. Un ala del Partido Socialista incluso cuestionó a Salvador Allende. A fines de 1963, Allende nos invitó a Clotario Blest, a Enrique Sepúlveda y a mí mismo a su oficina en el Senado, para informarnos del avance de estas negociaciones y de su decisión de presentarse, aún sin el apoyo de estos partidos, como candidato a las elecciones presidenciales, y para ello pidió a Clotario Blest, quien acababa de dejar la presidencia de la Central Única de Trabajadores, que le diera su apoyo.
Al negarse la Democracia Cristiana a negociar un candidato independiente, Allende fue proclamado candidato por el Frente de Acción Popular y los independientes, quienes crearon en julio de 1964 el Movimiento de Independientes de Izquierda (MIDA), integrado por personalidades como Guillermo García Burr, Carlos Vasallo R. , Max Nolff, José Santos González Vera, Gonzalo Rojas, Dr. Alfonso Asenjo y un importante sector de militares en retiro, encabezado por Teodoro Ruiz, Oscar Squella, Ernesto Rejman y por un frente cívico-militar, representado por Manlio Bustos. La campaña de Allende creció gracias a la propaganda de los miles de comités independientes que se crearon.
En ese momento, un libro firmado bajo el seudónimo de Perceval, titulado ¡Ganó Allende! fue ampliamente distribuido. Presentaba un Chile imaginario devastado política, económica y culturalmente por un gobierno extremista; este libro fue parte de la “campaña de terror” orquestada por la derecha y el centro.
En las elecciones presidenciales de 1964, Frei presentó un programa destinado a ganar los votos de las clases medias, obreras, pobladores y campesinas, para competir con la izquierda, representada por Allende. Ya había ganado los votos de la derecha siguiendo la posición de los partidos conservador y liberal, que luego del «Naranjazo» -o triunfo de la izquierda el 15 de marzo de 1964 con la elección extraordinaria del diputado Oscar Naranjo en Curicó- decidieron romper la alianza con el Partido Radical y su candidato Julio Durán.
Las «consignas» populares de la Democracia Cristiana tocaron a amplios sectores de la población oprimida, en particular la apuesta por el «progreso popular», la «vivienda para todos«, la reforma agraria, el aumento de sueldos y salarios y una reforma educativa que facilitara el acceso a la universidad. La consigna “Revolución en libertad” caló en los jóvenes sedientos de cambio, quienes poco a poco se sumaron a la “Marcha de la Patria Joven”, que marchó desde Arica hasta Magallanes y culminó en la multitudinaria manifestación en el Parque Cousiño, hoy O’Higgins: “Algunos dirían que medio millón de personas. Los demás, entre ochenta y cien mil” [10]. Clotario Blest, sin embargo, tenía reservas: “La tan cacareada revolución en libertad no será más que una farsa más para los trabajadores (…) No tengo la menor duda de que este gobierno no acabará siendo ni democrático ni cristiano” [ 11 ] . (A seguir)
Calificaciones
[1] Jacques Maritain, Humanismo Integral , ed. Ercilla, Santiago, 1941; Para una filosofía de la persona humana , Ed. Letras, Santiago, 1938; Problemas espirituales y temporales de una nueva cristiandad , Ed. Fides, Buenos Aires, 1936.
[2] Ídem, en particular Humanismo Integral , páginas 116, 158, 185, 261.
[3] Alejandro Imán, El Padre Hirtado , Ed. del Pacífico, Santiago, pág. 254.
[4] Bernardo Leighton, “Partido Demócrata Cristiano”, en: Pensamiento de los Partidos Políticos de Chile . ed. Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Chile, 1952, pág. 9.
[5] Eduardo Frei M., El socialcristianismo , Ed. del Pacífico, Santiago, 1961, pág. 4.
[6] Rafael Agustín Gumucio, Apuntes de medio siglo , Ed. Chile América-CESOC, Santiago, 1994, pág. 133.
[7] Rafael Agustín Gumucio, “De la Falange a la Democracia Cristiana”, Apéndice al libro de Ricardo Boizard, La Democracia Cristiana en Chile , Ed. del Pacífico, Santiago, 1963, págs. 321, 323 y especialmente 324: “Los falangistas comunes no se sentían cómodos viendo refrenados sus impulsos naturales y no comprendían a ciertos líderes independientes, cuyas ideas les llevaban a desear un reformismo moderado. (…) Muchos se preguntarán con razón por qué, si Falange tenía reservas sobre la forma en que se estaba llevando a cabo la campaña, no reaccionó frente a estos errores imponiendo otra línea.
[8] Ver la génesis y evolución de estos PDC en los siguientes textos: JE Rivera Oviedo, Los socialcristianos en Venezuela , Ed. Centauro, 2da edición , Caracas, 1977. Caldera, Rafael, Especificidades de la Democracia Cristiana , Caracas, 1961. Blanca, Carlos, Construir el Partido: nuestra tarea . Comité Dep. PDC, Lima. Barriga, Luis, Notas sobre la Democracia Cristiana en Ecuador , Caracas, 1984. Parera, Ricardo, La Democracia Cristiana en Argentina , Ed. Nahuel, Buenos Aires, 1967. Jaramillo, Francisco, La democracia cristiana colombiana , Ed. del Caribe, Bogotá, 1962. Breña, Tomás,La Democracia Cristiana en Uruguay , Montevideo, 1946.
[9] Julio Silva Solar, A través del marxismo , Ed. del Pacífico, Santiago, 1951, pág. 132.
[10] Guillermo Blanco, Eduardo Frei. El hombre de la Patria Joven , Ed. Aconcagua, Santiago, 1984, pág. 54.
[11] Mónica Echeverría, Antihistoria de un luchador, Clotario Blest , Ed. LOM, Santiago, 1993, pág. 260
Fuente: A l´Encontre- La Bréche
Visitas: 3